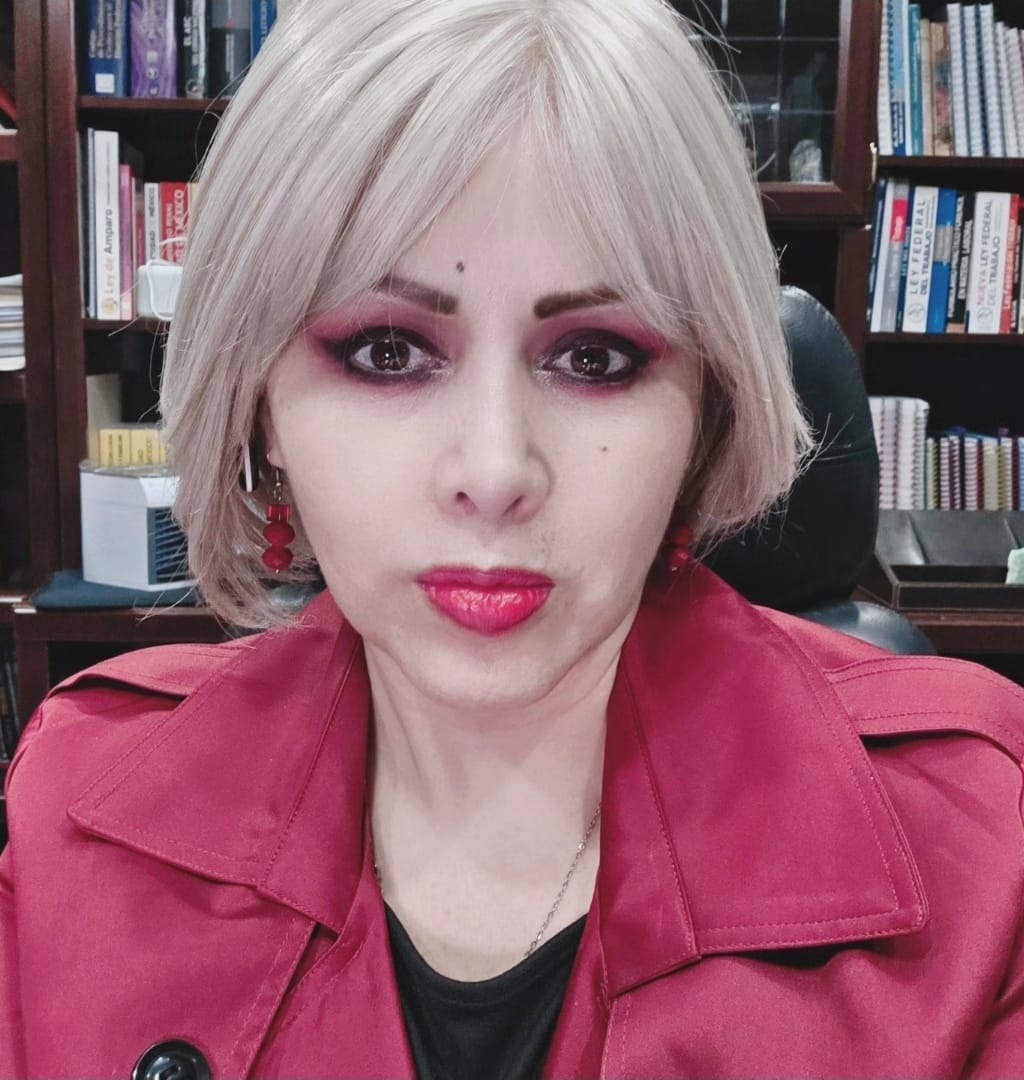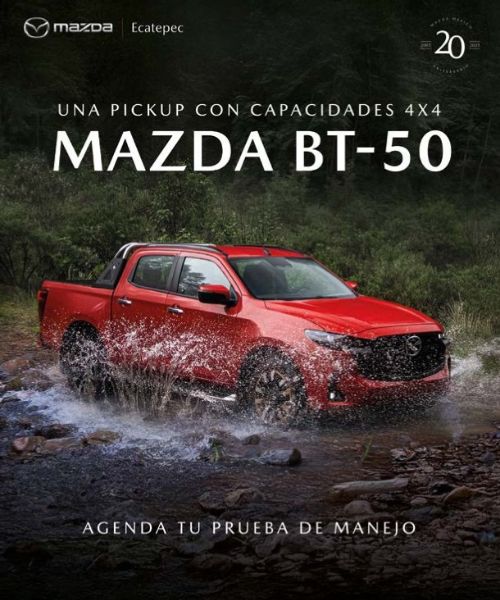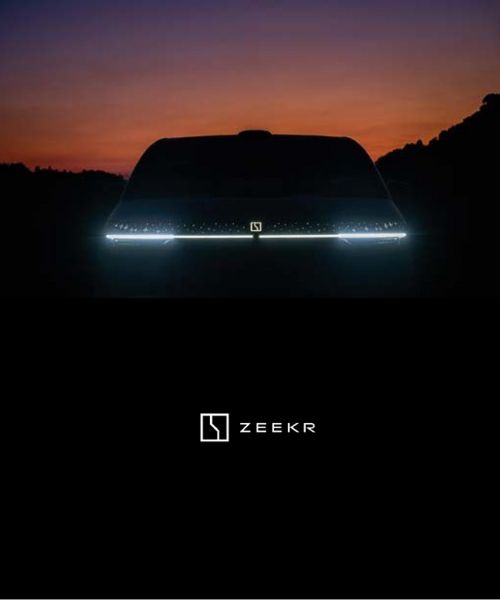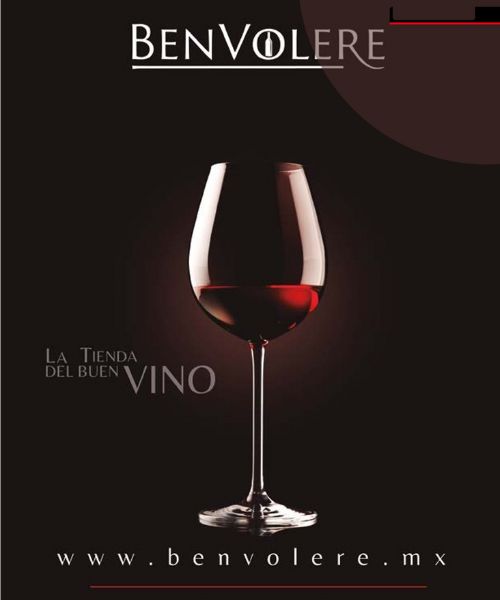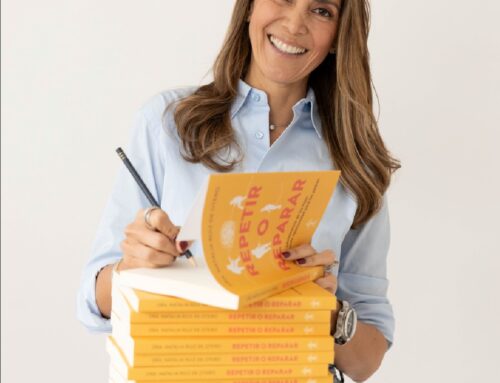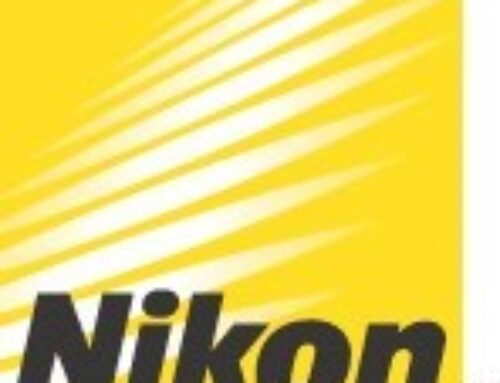Corina Delgado Vilchis
Abogada Postulante, Docente e Investigadora, actualmente doctorante en el Doctorado en Derecho Civil en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.
La obligación constitucional del Estado mexicano en materia de seguridad y justicia implica brindar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia en condiciones de igualdad en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo primero constitucional quedando prohibido todo acto de discriminación motivado por cualquier categoría sospechosa, especial y expresamente, por razones de género, o de cualquier otra naturaleza que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas; sin embargo, en los juicios familiares, los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar una serie de protocolos y criterios jurisprudenciales, creados con la finalidad de proteger a grupos tradicional e históricamente vulnerables, como han sido los niños, adolescentes y mujeres; al respecto el Ministro en retiro Arturo Zaldívar (SCJN, Derechos Humanos, 2020),[1] expone en la presentación del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que dicho documento fue:
“ . . . -elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras (Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos contra México, ante la gravedad y sistematización de la violencia contra las mujeres en nuestro país- . . .”
No obstante, la metodología analítica conocida como perspectiva de género está siendo empleada de manera discriminatoria en perjuicio de los hombres en general, lo que implica que se presuma el incumplimiento de sus obligaciones e incluso violencia, lo cual propicia un desequilibrio procesal que trasciende tanto al trato humano que reciben por parte de la autoridad en el contexto de los juicios familiares en la Ciudad de México, como a las resoluciones judiciales que no en pocas ocasiones se traduce en violencia judicial. Al respecto, Reyes Vargas, Natalia Estefanía, en su tesis profesional “Violencia contra el hombre como integrante del grupo familiar y su protección a través del derecho a la no discriminación”[2], sostiene que la violencia de género afecta tanto a hombres como a mujeres y que a pesar de ello, la ley solo contempla la protección de la mujer en el ámbito público y privado; no así en el caso de los hombres que de alguna manera están excluidos de la protección de los derechos humanos en la esfera pública.
El empleo de la herramienta de perspectiva de género de manera irracional y generalizada, es incompatible en un estado de derecho democrático; al respecto, Zamudio, F. Ayala, M. y Arana, R. afirman que: “Las construcciones socioculturales sobre género permean todas las esferas de la vida humana generando diversas inequidades . . . No únicamente las mujeres están en condiciones de inequidad, aunque son más frecuentes y graves”.[3]
En el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia se sostiene que el principio de igualdad exige que las autoridades realicen todas las acciones necesarias, incluyendo tratos diferenciados, para asegurar que los derechos puedan ejercerse plenamente por todas las personas.[4] Por ello, es menester que los órganos jurisdiccionales empleen las herramientas metodológicas de análisis caso por caso y que se abstengan de emitir resoluciones mediante formulismos repetitivos ya que cada una de las historias que se contienen en los expedientes judiciales es única y merece una resolución hecha a la medida de las necesidades particulares; es decir, la aplicación de este tipo de herramientas metodológicas deben ser casuísticas.
La génesis del desequilibrio procesal debe estudiarse en contextos donde puede existir una asimetría de poder, en este caso, las diferencias económicas, biológicas, psicológicas y culturales entre hombres y mujeres propician una desventaja natural en perjuicio de éstas últimas quienes han encontrado como opción de equilibrio la acción judicial en las materias familiar y penal al amparo de un sistema de justicia afectado por los movimientos feministas de los últimos años y por el paulatino empoderamiento de las mujeres, lo que ha provocado una transformación social y cultural avasalladora que ha logrado incidir en las autoridades de impartición de justicia sobre las que pesa un constante reclamo y clamor social, bajo el riesgo de ser exhibidas ante la opinión pública en los casos en que no se les perciba con la sensibilidad acorde a las expectativas de una ciudadanía cada vez más exigente, más politizada y más preparada.
La instrumentalización de la autoridad judicial, a través de demandas en las que imperan narrativas de hechos tergiversados, exagerados o falsos, orilla a la persona juzgadora a incurrir en actos o resoluciones desproporcionados o carentes de motivación que no en pocas ocasiones conculcan derechos fundamentales. La protección del más vulnerable en una relación procesal no debe confundirse con la sobreprotección de uno de los intervinientes.
Las resoluciones prejuiciosas en los procedimientos contenciosos en materia familiar en contra de padres, esposos, concubinarios o parejas se dictan en sustitución de políticas públicas de protección a la familia y de prevención de la desintegración familiar, por lo que es urgente la implementación de un Protocolo de Actuación que regule la aplicación caso por caso de medidas que impliquen discriminación y afectación de los derechos fundamentales de este importante sector de la población.
Con esta visión no se pretende que se exima al hombre del cumplimiento de sus obligaciones, por el contrario, en un estado de derecho cada uno debe cumplir a cabalidad las obligaciones propias de su rol, sino que ante la radicalización de posturas proteccionistas nos enfrentamos al reto de desvelar y exponer las actuaciones de la autoridad judicial que en aras de proteger los derechos humanos de grupos vulnerables ejercen violencia judicial convirtiendo a este grupo de la población en vulnerable por la discriminación y violencia judicial sistemática debiendo todos procurar que el péndulo de la historia de las desigualdades regrese a su centro como piedra angular de una sociedad igualitaria y justa en la que el sistema judicial proteja al vulnerable en la medida en que pueda alcanzar su equidad. [5]
En conclusión, el enfoque que se propone lejos de atentar contra los derechos de las mujeres pretende sumar a la categorización sospechosa como grupo vulnerable aquellos hombres que padeciendo violencia por parte de sus parejas, ex parejas, o hijos, mediante el empleo de violencia física, moral, psicológica, emocional o económica resultan revictimizados por la autoridad judicial en materia familiar, al no ser reconocidos y protegidos sus derechos como supone un juicio justo, propuesta que se hace en aras de reestablecer el equilibrio social mediante el empleo adecuado de los protocolos de perspectiva de género y de infancia, y a través de resoluciones en las que se tutele expresamente el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los hombres, evitando incurrir en prejuicios y violencia por parte de los órganos jurisdiccionales.
Fuentes consultadas:
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Comisión Nacional de Ética y Valores. Igualdad y Equidad. Disponible en: https://www.asamblea.go.cr/ci/ciev/Documentos%20compartidos/VALORES%20-%20PEI%20-%20Igualdad.pdf.
Reyes Vargas, Natalia Estefanía. Violencia contra el hombre como integrante del grupo familiar y su protección a través del derecho a la no discriminación”. Perú, 2021.Tesis de Licenciatura para optar por el título profesional de abogada. Universidad Privada San Juan Bautista. Facultad de Derecho. Escuela Profesional de Derecho. Perú.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”. Derechos Humanos. (2020).
Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia”. Derechos Humanos. (2021). Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-
Zamudio Sánchez, F. J., Ayala Carrillo, M. D. R., & Arana Ovalle, R. I. (2014). Mujeres y hombres: desigualdades de género en el contexto mexicano. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), Resumen. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572014000200010&script=sci_abstract&tlng=pt.
[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”. Derechos Humanos. (2020). p. XV.
[2] Reyes Vargas, Natalia Estefanía. Violencia contra el hombre como integrante del grupo familiar y su protección a través del derecho a la no discriminación”. Perú, 2021.Tesis de Licenciatura para optar por el título profesional de abogada. Universidad Privada San Juan Bautista. Facultad de Derecho. Escuela Profesional de Derecho. Perú, p. 26.
[3] Zamudio Sánchez, F. J., Ayala Carrillo, M. D. R., & Arana Ovalle, R. I. (2014). Mujeres y hombres: desigualdades de género en el contexto mexicano. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), Resumen. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572014000200010&script=sci_abstract&tlng=pt.
[4] Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia”. Derechos Humanos. (2021). p. 4. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022 02/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20Infancia%20y%20Adolescencia.pdf.
[5] De acuerdo a la Asamblea Legislativa del Gobierno de la Ciudad de México. Igualdad y Equidad. el concepto de equidad lleva implícita una idea de justicia en relación con una situación deseable acordada previamente y valorada como tal. Esa situación objetivo implica el acuerdo previo con base en valoraciones sociales expresadas a través de mecanismos participativos que la legitimen por consenso. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Omisión Nacional de Ética y Valores. p. 2. Disponible en: https://www.asamblea.go.cr/ci/ciev/Documentos%20compartidos/VALORES%20-%20PEI%20-%20Igualdad.pdf.