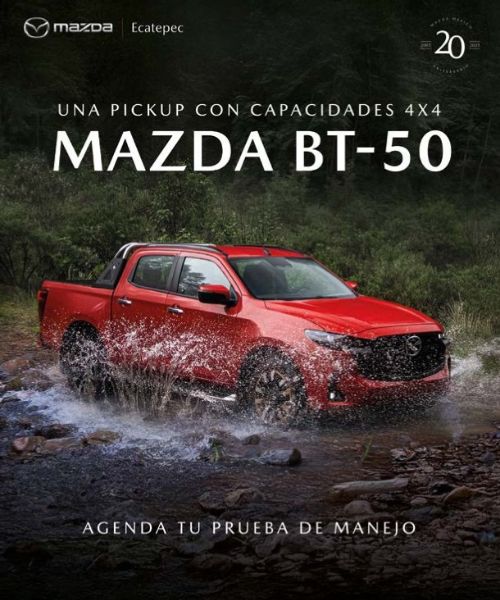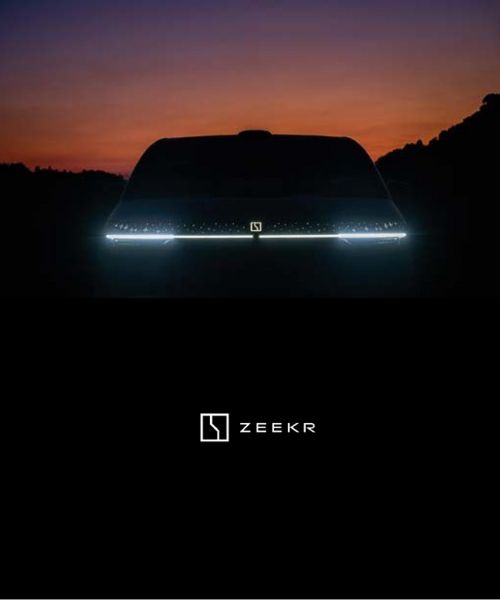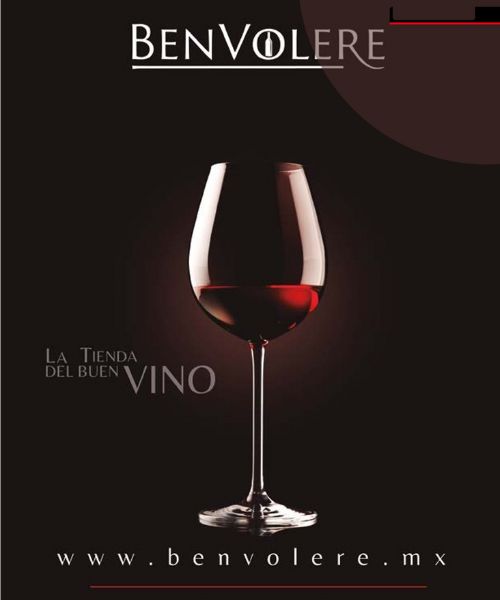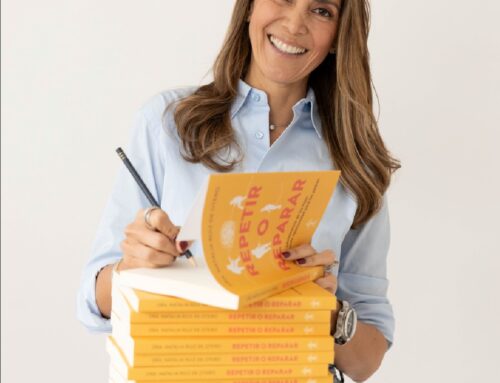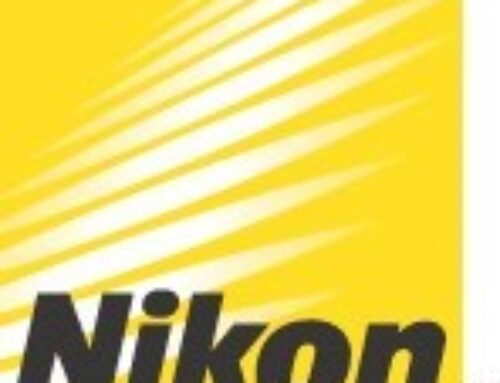Isabel Monroy Hernández
Maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ex Secretaria de Estudio y Cuenta de los Tribunales Unitarios Agrarios Distritos 9, 12, 15, 16 y 37, con sede en las ciudades de Toluca; Chilpancingo Guerrero; Guadalajara Jalisco y Puebla Puebla, por un período de 25 años
Para poder hablar de las Comunidades Indígenas y su relación con los Convenios Internacionales, es necesario establecer qué son las Comunidades Indígenas en la República Mexicana. Atendiendo a lo que se considera en Derecho Agrario, la comunidad agraria es producto de la forma de tenencia de la tierra entre la mayoría de los pueblos que habitaban lo que actualmente constituye el territorio mexicano antes que lo invadieran los europeos; son aquellos pueblos que se rigen por usos y costumbres, que pueden, o no, haber sido reconocidos y titulados e inscritos debidamente en el Registro Agrario Nacional. Si bien es cierto que las Comunidades Indígenas en la Ley Agraria cuentan con una protección especial[1], esta se da cuando se encuentran debidamente Reconocidas y Tituladas.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas se estableció la necesidad de realizar la cooperación internacional para el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Así surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dispone en sus dos primeros artículos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. A partir de esos antecedentes, a nivel internacional se advierten algunos avances en relación a los derechos de los pueblos indígenas.
El Estado tiene la obligación ineludible de respetar y observar lo establecido en los instrumentos jurídicos internacionales, máxime con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, a partir de la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se señala, en sus artículos 1, 2 y 133.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes surgió el 27 de junio de 1989, en el seno de la OIT, buscó romper con los contenidos asistencialistas e integracionistas. A lo largo de 44 artículos se enlista una serie de derechos humanos que deben gozar los pueblos y comunidades indígenas y tribales. Establece el derecho que tienen unos y otros de vivir y desarrollarse como comunidades distintas y a ser respetados, estableciendo obligaciones para los Estados en materia de su integridad cultural; de la salvaguarda de sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales; sus formas propias de organización; la no discriminación; la búsqueda de su participación y consulta en las decisiones de políticas públicas que los afecten, y el derecho al desarrollo económico y social. Fue ratificado por México en 1990 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991, siendo un instrumento internacional jurídicamente vinculante.
En 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque no constituye un documento jurídicamente vinculante, la fuerza moral de la Declaración hace pensar que permitirá avanzar más en la solución de los reclamos de estos pueblos, comunidades y las personas pertenecientes a los mismos. Constituida por 46 artículos, en que se marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
En la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), se establece que en la “discriminación racial”. Los Estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminarla en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Surgió al considerar que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional, lo que puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.
El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países Independientes. Observa las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957; así como los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, se da por la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, toda vez que se consideró que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad.
Es importante señalar que conforme a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, el principio básico del Estado de Derecho, es en primer lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales. Recomienda facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, reduciendo las brechas de igualdad.
[1] Artículos 98 a 107, Ley Agraria.