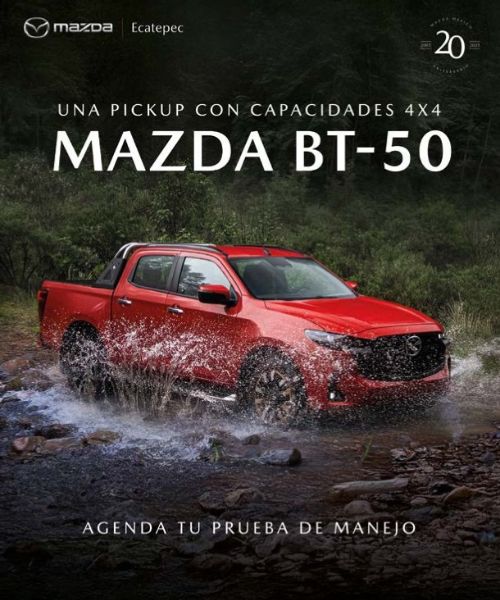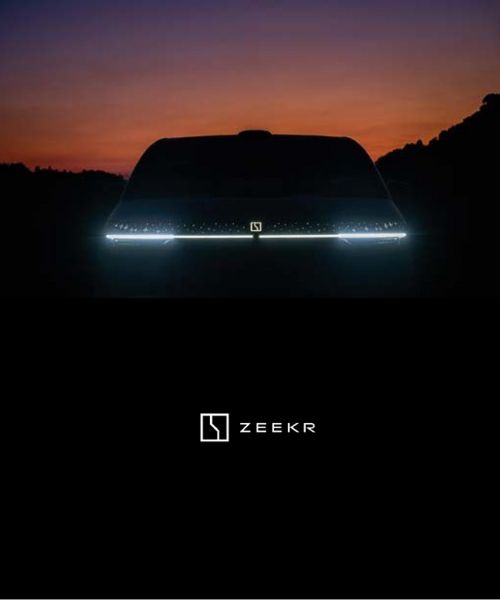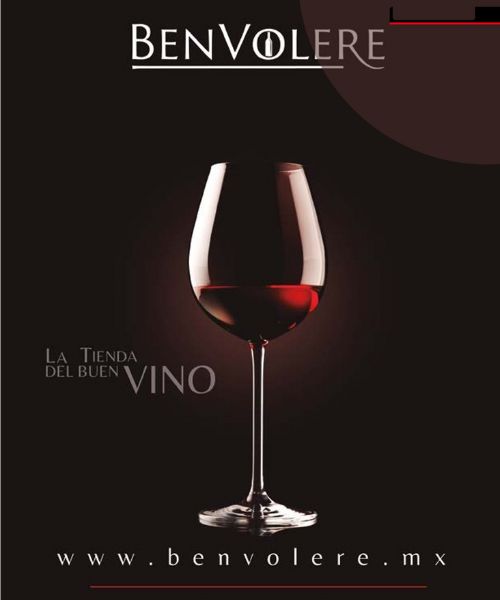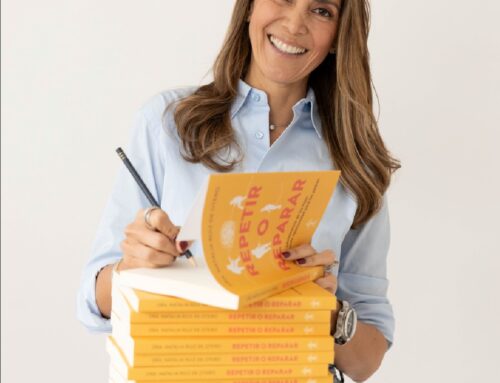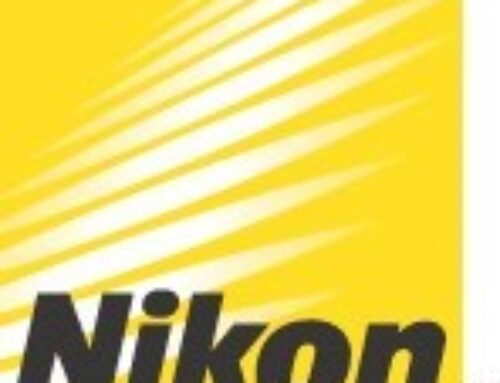Ramiro Montoro García
Articulista, conferencista, investigador y experto en Derecho Penal y en el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.
En una sociedad democrática, el acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales para la garantía y protección de los derechos humanos, no se trata solo de un derecho en sí mismo, sino que se constituye en una condición esencial para que otros derechos puedan hacerse valer de manera efectiva. En el caso de México, este principio ha sido reconocido de forma expresa tanto por el ordenamiento constitucional como por tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado. Sin embargo, el camino entre el reconocimiento formal del derecho y su realización efectiva para todos los sectores de la población está marcado por algunos obstáculos, estructurales y persistentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los Tribunales Administrativos como las Juezas y Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos.
A su vez, diversos tratados internacionales ratificados por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo, ante jueces o tribunales competentes, imparciales e independientes. No obstante, en la realidad nacional, estas garantías se ven frecuentemente desvirtuadas. Diversos informes coinciden en señalar que la falta de acceso efectivo a la justicia es uno de los principales déficits del Estado mexicano. El problema de la impunidad, por ejemplo, es alarmante: se estima que más del 90 % de los delitos cometidos en el país no reciben sanción alguna. La mayoría de los crímenes no se denuncian, y de los pocos que llegan a ser investigados, una parte mínima concluye en una sentencia judicial:
En México; no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen y menos del 1% son resueltos. (…) de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.[1]
En muchos casos, las investigaciones no se inician, se archivan prematuramente o se desarrollan de manera deficiente, sin perspectiva de género ni de derechos humanos.
Entre los factores que impiden el pleno acceso a la justicia en México se encuentran las deficiencias estructurales del sistema judicial, la falta de independencia, la falta de profesionalización del ministerio público, la corrupción, la saturación de los tribunales, así como la carencia de una defensoría pública suficiente, adecuada y accesible. A ello se suman las múltiples barreras que enfrentan ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, niñas, niños y adolescentes. Estas barreras pueden ser de tipo lingüístico, cultural, geográfico, económico, normativo o simbólico.
Los pueblos indígenas, por ejemplo, enfrentan una discriminación estructural que les impide acceder en condiciones de igualdad a los servicios de justicia, la situación puede ser tan grave que, en muchos casos, no cuentan con intérpretes ni defensores que hablen su lengua, lo que compromete gravemente el derecho a una defensa adecuada. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia de género suelen enfrentar obstáculos adicionales como la revictimización, la falta de credibilidad que se les otorga, la ausencia de medidas de protección inmediatas y eficaces, o el desinterés de las autoridades para investigar los delitos con perspectiva de género. El emblemático caso del Campo Algodonero, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, puso en evidencia la negligencia de las autoridades mexicanas ante los feminicidios en Ciudad Juárez, sentando precedentes obligatorios sobre el deber estatal de prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violaciones.[2]
El Estado mexicano ha impulsado, en las últimas décadas, una serie de reformas orientadas a mejorar el acceso a la justicia. Entre ellas, destaca la reforma penal de 2008, que introdujo el sistema de justicia penal acusatorio, bajo principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración y continuidad, con el objetivo de garantizar procesos más transparentes y equitativos. También se promovieron los mecanismos alternativos de solución de controversias —como la mediación y la conciliación— para despresurizar los tribunales y ofrecer soluciones más ágiles y personalizadas. No obstante, la implementación de estas reformas ha enfrentado diversas dificultades. En muchos estados, el modelo acusatorio convive con prácticas inquisitoriales; los operadores del sistema carecen de formación suficiente; y los recursos económicos, humanos y tecnológicos resultan insuficientes. A esto se suma la crisis de confianza ciudadana en las instituciones de justicia; de acuerdo con encuestas recientes, sólo una minoría de personas que enfrentan un problema legal recurre a tribunales o abogados; la mayoría opta por arreglos informales, redes familiares o, en el peor de los casos, hace nada. Esta falta de acceso a la justicia no solo es un problema de derechos humanos, sino también un obstáculo al desarrollo económico, a la estabilidad institucional y a la cohesión social.
Frente a esta realidad, resulta indispensable repensar el acceso a la justicia desde una perspectiva más amplia e inclusiva. Esto implica entenderlo no solo como la posibilidad de acudir a un tribunal, sino como la existencia de condiciones materiales, jurídicas, institucionales y simbólicas que permitan a todas las personas, sin discriminación, exigir y obtener la protección de sus derechos. En este sentido, es fundamental reforzar la defensoría pública, asegurar la gratuidad de los procedimientos, traducir la información jurídica a lenguas indígenas, capacitar a jueces y fiscales en derechos humanos y perspectiva de género, garantizar la independencia judicial y sancionar de manera ejemplar los actos de corrupción, tortura y encubrimiento. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos internacionales y regionales de protección, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel importante al visibilizar los déficits estructurales del sistema mexicano y al obligar al Estado a implementar medidas de reparación y no repetición. Las decisiones de este tribunal deben ser asumidas no como una imposición externa, sino como una oportunidad para mejorar el Estado de derecho y dignificar a las víctimas. Del mismo modo, los informes y recomendaciones de organismos como el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos deben ser considerados como insumos valiosos para la reforma estructural del sistema judicial mexicano.
El acceso a la justicia, en definitiva, no puede ser concebido como un lujo, una opción o un privilegio, sino que es un componente esencial de cualquier sociedad democrática y una condición necesaria para la realización efectiva de los derechos humanos. En el caso de México, garantizar este derecho exige una transformación profunda del sistema judicial, una voluntad política sostenida y una participación activa de la ciudadanía, al hacerlo así se hará posible transitar de una justicia formal, lenta, y excluyente, hacia una justicia viva, cercana, plural y equitativa. Solo así será posible avanzar hacia una verdadera cultura de legalidad, dignidad y paz.
[1] Impunidad/cero. El tamaño de la impunidad en México. En: https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/
[2] Corte IDH, Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México, resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de enero de 2009.