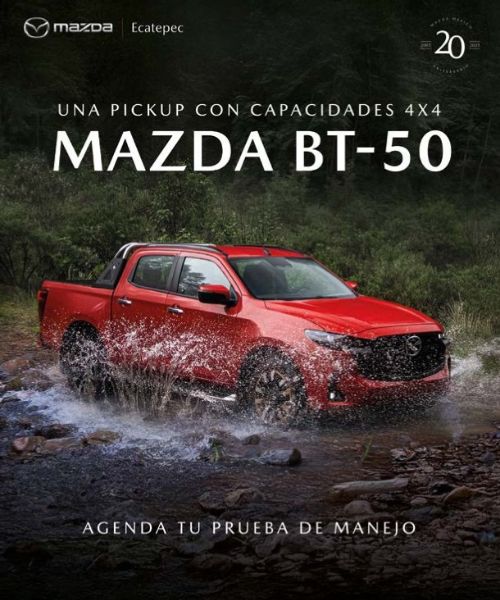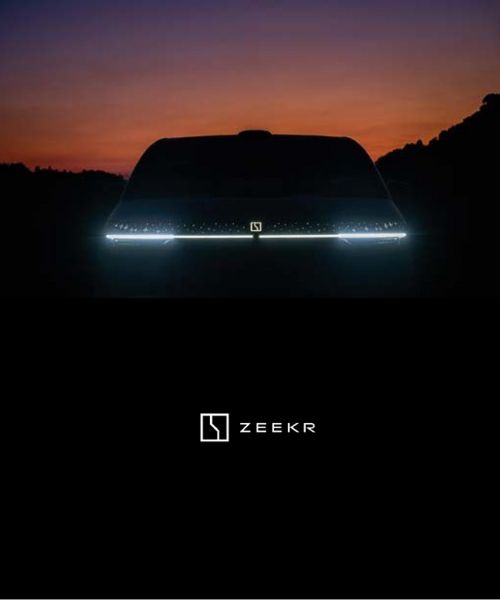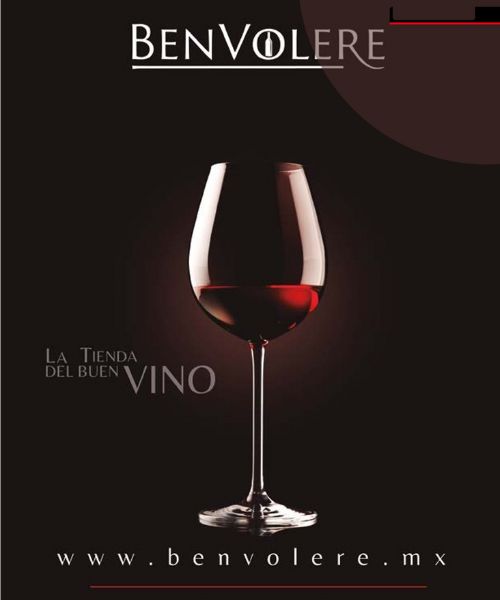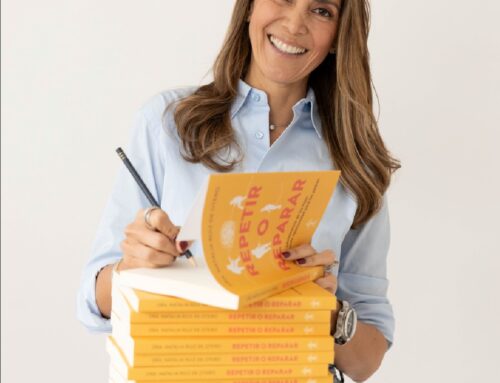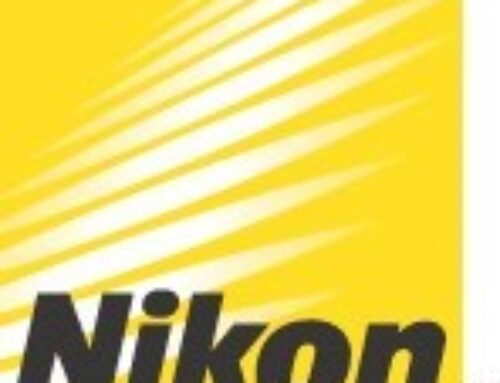Georgina Aguillón del Real
Licenciada en psicología. Maestra en teoría psicoanalítica. Docente en diversas universidades públicas y privadas, en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y en la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Perito en psicología forense.
En el campo jurídico, el delincuente es frecuentemente definido por sus actos: quien transgrede la ley, quien comete un delito. Sin embargo, desde una perspectiva psicoanalítica, esta figura no se agota en la acción criminal ni en el código penal. El sujeto que delinque no es solo un infractor, sino también portador de una historia inconsciente, de una estructura psíquica en la que el crimen puede adquirir sentido más allá de lo jurídico.
Freud, en su texto «Dostoievski y el parricidio», ya sugería que en algunos crímenes existe una satisfacción inconsciente ligada al deseo reprimido. El crimen, entonces, puede ser leído como el retorno de lo reprimido, como acto que, paradójicamente, organiza o estabiliza una estructura psíquica en conflicto. No se trata de justificar, sino de comprender que el acto criminal puede tener un valor de sentido para el sujeto.
Desde el punto de vista lacaniano, el crimen también puede ser un intento fallido de inscripción simbólica. Jacques Lacan planteó que, en algunos casos, el acto delictivo opera como respuesta a una falla en la constitución del sujeto que no ha sido incorporado, el sujeto puede verse lanzado a actos que desafían la ley para poder, paradójicamente, inscribirse en ella. Lacan afirma: «Es en nombre de la Ley que el sujeto transgrede la ley.»
El delincuente no siempre busca escapar de la ley; a veces, desea ser capturado por ella, reconocido por ella, puesto en escena. La cárcel, en este sentido, puede ser más un lugar de identidad que de castigo.
Desde una mirada sociológica, Michel Foucault ya había denunciado que la figura del delincuente responde también a una lógica de control. El sistema penal no castiga solo los actos, sino que construye sujetos. El discurso legal, mediático y científico contribuye a la creación del «delincuente» como figura social, como sujeto vigilado, clasificado y estigmatizado.
Desde el psicoanálisis, esta mirada se complejiza: no se trata solamente de un efecto del poder, sino de una conjunción entre lo social y lo inconsciente. El sujeto puede identificarse con esa figura del Otro que delinque, encarnando lo que el discurso social espera o teme. El joven que crece en un entorno donde el crimen es cotidiano puede asumir esa imagen como una forma de subjetivación, no por determinismo, sino por inscripción simbólica.
Otro aporte crucial del psicoanálisis es la noción de goce en relación con el delito. A diferencia del placer, el goce implica una satisfacción más allá del principio del placer, incluso en el dolor o en el castigo. Algunos sujetos cometen actos delictivos no por ganancia económica o necesidad inmediata, sino por una satisfacción ligada al acto mismo, a lo que se rompe, se transgrede o se desafía. En este punto, el delito puede ser una vía de goce que se vuelve adictiva, repetitiva, compulsiva.
Este goce, sin embargo, no es universal. En sujetos neuróticos, el crimen suele ser vivido con culpa; en sujetos perversos, puede no haber culpa, pero sí una puesta en escena de la ley como espectáculo. En sujetos psicóticos, el crimen puede incluso carecer de sentido para el propio sujeto, siendo efecto de una desorganización estructural. La estructura clínica del sujeto incide directamente en el sentido y la función del acto delictivo.
Frente a estas complejidades, el psicoanálisis no propone una renuncia a la justicia, sino una forma más rigurosa de pensar la responsabilidad. No basta con determinar si hubo o no intención consciente; se trata de interrogar al sujeto sobre su acto, de abrir un espacio para que ese acto pueda adquirir sentido para él, sin eliminar la dimensión ética.
La figura del delincuente no es sólo una categoría jurídica, sino también una construcción psíquica y social compleja. Comprender al sujeto que delinque exige atender no sólo a sus actos, sino también a los discursos que lo constituyen, a su estructura psíquica y a las formas de goce que lo habitan. Desde el psicoanálisis, se trata de recuperar la dimensión subjetiva del crimen, no para eximir de responsabilidad, sino para no reducir al sujeto a su acto. Tal vez, solo así, la justicia pueda dejar de castigar ciegamente y empezar a escuchar.
La figura del delincuente, cuando es abordada únicamente desde el paradigma legal o criminológico tradicional, queda atrapada en una lógica binaria de culpa y castigo, de transgresión y sanción. Sin embargo, desde una mirada psicoanalítica, el delito no puede ser comprendido fuera de la historia subjetiva del sujeto y de los discursos sociales que lo configuran.