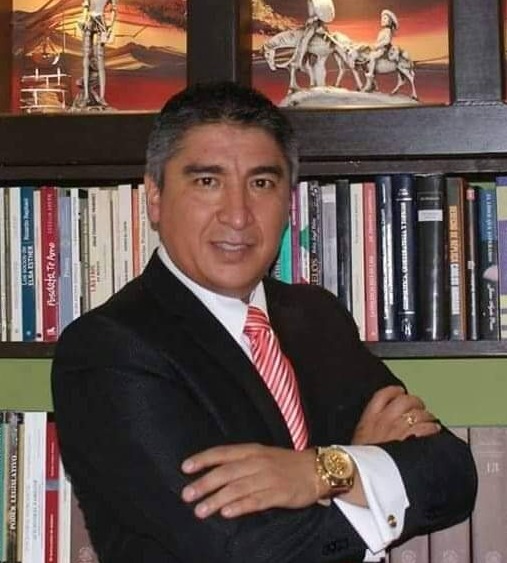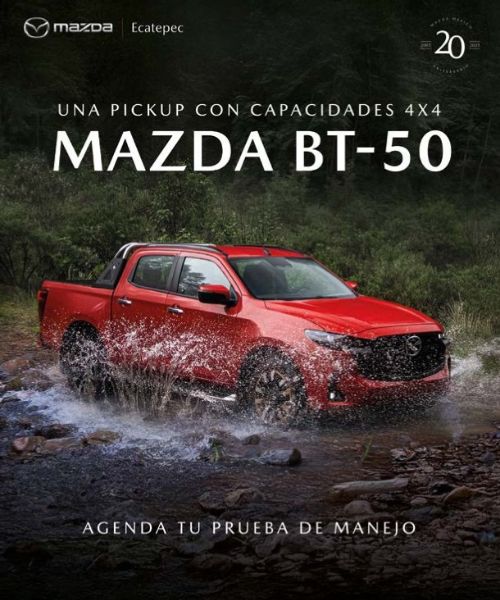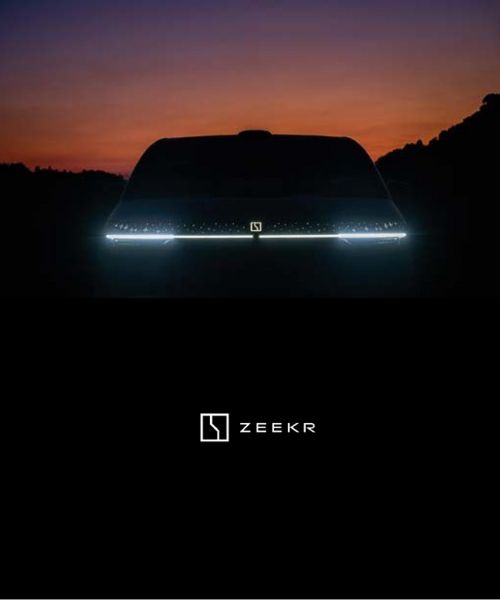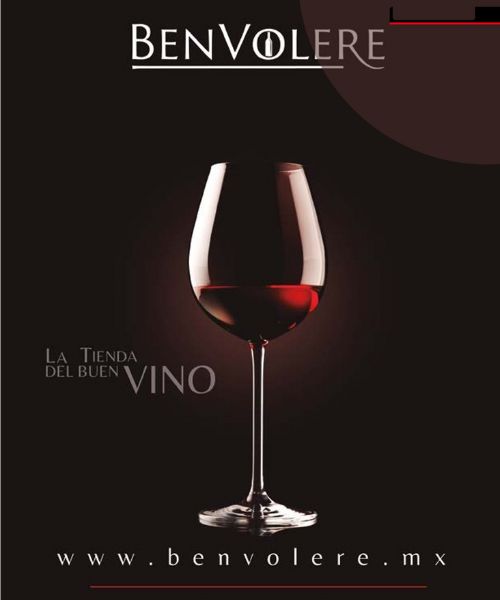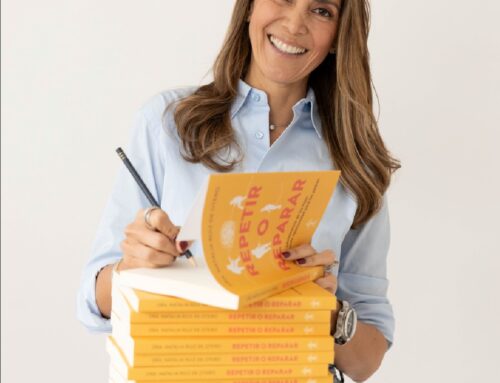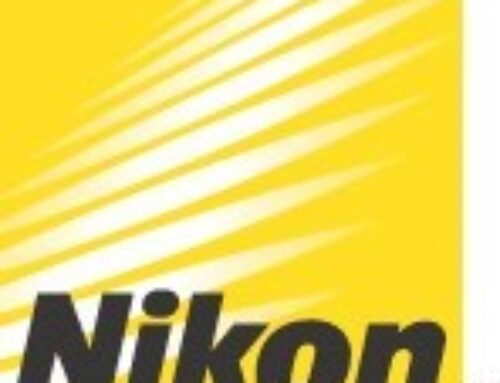Miguel Darío Albarrán Alemán
Doctorante en Derecho. Docente e investigador universitario.
El comercio en el espacio público ha sido, durante décadas, una constante en la Ciudad de México. Desde los antiguos tianguis prehispánicos hasta los vendedores ambulantes contemporáneos, la venta informal forma parte del paisaje urbano y constituye una fuente vital de ingresos para miles de personas. Ya desde 1337 se había fundado la ciudad de Tlatelolco, y en ella se ubicó el principal mercado que abastecía a la población mexica de todos los productos que en aquella época podían imaginarse. “Su tamaño, orden y diversidad de mercaderías llamaron la atención de conquistadores y cronistas, quienes dejaron constancia en sus obras del complejo entramado de relaciones comerciales que diariamente se llevaban a cabo en el tianguis (…).”[1]
Desde aquellos tiempos prehispánicos, el comercio en espacios públicos ha sido una práctica profundamente arraigada en la cultura urbana del Valle de México. Prueba de ello es el citado mercado de Tlatelolco, descrito con asombro por cronistas como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, tenía la participación diaria de decenas de miles de personas.[2] El tianguis estaba dividido en secciones según los tipos de productos, cada comerciante tenía un lugar fijo, y existía un sistema de intercambio basado en el trueque, así como en formas tempranas de moneda como el cacao, mantas o piezas de cobre. Aquella institución de comercio devino en una tradición ancestral que ha contribuido al florecimiento económico y social de la gran Ciudad de México.
No obstante, la rica tradición de comercio de la gran ciudad capital, la falta de una reglamentación adecuada ha provocado múltiples conflictos, afectando la movilidad, la salud pública, la seguridad y el acceso equitativo al espacio urbano. Este artículo se proyectado para reflexionar sobre la necesidad urgente de establecer reglas claras, equitativas y funcionales para el comercio en la vía pública, con el fin de armonizar el derecho al trabajo con el derecho colectivo a una ciudad ordenada, accesible y habitable.
Al hacer un recorrido por la ciudad, puede observarse que muchas de sus calles están llenas de puestos ambulantes, y eso es “natural” por la cultura del comercio ha sido una constante. Ha sucedido que, para muchos habitantes, especialmente para quienes han migrado desde otras regiones del país y no han logrado incorporarse al mercado laboral formal, el comercio informal representa una vía de supervivencia y una alternativa real de sustento económico. Esta realidad no puede ignorarse ni criminalizarse. Por el contrario, debe reconocerse como parte del tejido social, aunque también es necesario intervenir para que su desarrollo no se traduzca en desorden, riesgos o desigualdad.
En la actualidad, el volumen del comercio informal en la Ciudad de México es considerable, de acuerdo con datos oficiales y estimaciones de organizaciones civiles, existen decenas de miles de personas que dependen de la venta en vía pública para subsistir. Las zonas más concentradas son el Centro Histórico, los corredores comerciales, estaciones del Metro, vialidades principales y colonias populares donde abundan los tianguis y los mercados sobre ruedas. Esta expansión del comercio ha generado diversas problemáticas, entre las que pueden citarse el aumento de la delincuencia y el fenómeno de la extorsión, que constituyen verdaderos obstáculos por el impacto tienen en la seguridad y la integridad patrimonial de las personas, tanto en el ámbito individual como colectivo. En términos generales, se entiende por extorsión aquel acto mediante el cual una persona obliga a otra, mediante violencia física o amenazas —ya sean directas o indirectas— a realizar, omitir o tolerar un determinado comportamiento, con el fin de obtener un beneficio económico o patrimonial indebido.[3] Este delito puede presentarse en múltiples formas, desde amenazas telefónicas en las que se exige el pago de dinero bajo la advertencia de causar daño físico, hasta modalidades más estructuradas, como el “cobro de piso” que ejercen grupos delictivos, y cuyos afectados principales son los comerciantes (formales e informales. En todos los casos, el denominador común es el abuso del miedo como herramienta para obtener un lucro ilegítimo.
En este contexto, reglamentar el comercio en la vía pública no es sinónimo de represión ni exclusión, sino una estrategia para garantizar derechos a todas las personas que habitan o transitan en la ciudad. El espacio público es un bien común, un patrimonio colectivo que debe ser accesible para todos, independientemente de su condición social, y es precisamente ese espacio público el que debe emanar seguridad. La movilidad urbana y la seguridad, son derechos fundamentales, particularmente para personas con discapacidad, adultos mayores y familias con niños y ésta debe buscar un equilibrio con las actividades de comercio informal en la ciudad. Asimismo, se requiere de garantizar condiciones mínimas de salubridad, equidad económica y planificación urbana, y todo ello solo es posible mediante reglas claras, consensuadas y aplicables.
Diversas ciudades del mundo han enfrentado retos similares y han optado por modelos de regulación que pueden servir de referencia. Bogotá, por ejemplo, ha desarrollado una estrategia basada en el censo de comerciantes, la zonificación de espacios, la capacitación y la integración de los vendedores a esquemas asociativos.[4] Lima ha promovido procesos de reubicación con apoyo financiero, técnico y jurídico. Barcelona, por su parte, ha regulado mediante la asignación de permisos temporales, la estandarización del diseño de puestos y el establecimiento de horarios fijos. Todos estos modelos comparten un enfoque común: la intervención pública no solo como mecanismo de control, sino como garante de derechos y promotor de inclusión.
Para el caso de la Ciudad de México, es urgente construir un esquema normativo adaptado a su complejidad, pero también basado en principios de justicia social, legalidad y sustentabilidad. En primer lugar, debe realizarse un censo integral y actualizado de todas las personas que se dedican al comercio informal, identificando sus necesidades, productos, horarios y zonas de trabajo. Este diagnóstico es la base para cualquier intervención seria. En segundo lugar, se debe establecer una zonificación clara que distinga entre áreas de concentración comercial, zonas mixtas y espacios restringidos (como vialidades primarias, áreas patrimoniales o zonas escolares). A partir de esta clasificación, se podrían otorgar permisos personales, temporales y rotativos, con cuotas simbólicas y derechos mínimos garantizados.
Además, es indispensable que los puestos instalados en vía pública cumplan con estándares básicos de diseño, higiene y seguridad, deben ser estructuras removibles, resistentes, estéticamente adecuadas y respetuosas del espacio circundante. La recolección de residuos debe estar organizada y ser parte del compromiso de los propios comerciantes, con el apoyo de autoridades locales. También se requiere establecer reglas claras para la convivencia entre comerciantes formales e informales, así como mecanismos de resolución de conflictos y fiscalización transparente.
Un aspecto clave es que la reglamentación debe ir acompañada de un enfoque social, cierto es que se trata de “poner orden”, pero a la vez se deben brindar oportunidades reales para la mejora de las condiciones de vida de quienes laboran en la informalidad. La transición hacia esquemas formales puede facilitarse mediante apoyos como créditos blandos, capacitación en temas fiscales, contables o de atención al cliente, así como el acceso progresivo a seguridad social. Las cooperativas y asociaciones de vendedores pueden jugar un papel importante en este proceso, promoviendo el autocuidado, la rendición de cuentas y la autogestión.
La implementación de una política de regulación justa y efectiva enfrentará diversos obstáculos. Uno de los más evidentes es la resistencia de actores con intereses políticos o económicos en la informalidad. También hay que lidiar contra la desconfianza hacia las autoridades, basada en experiencias previas de corrupción, decomisos arbitrarios o promesas incumplidas. Para superar estos retos, se requiere voluntad política, transparencia institucional y participación ciudadana real. Las decisiones no pueden tomarse de forma vertical; deben surgir del diálogo entre gobierno, comerciantes, vecinos, organizaciones civiles y especialistas.
Los beneficios de una reglamentación adecuada son múltiples. En primer lugar, mejora la seguridad, la movilidad y la accesibilidad del espacio urbano, haciendo la ciudad más habitable para todos. En segundo lugar, impulsa la equidad económica, al generar condiciones más justas para competir y emprender. En tercer lugar, mejora la imagen urbana y estimula el turismo, el consumo local y la recuperación del espacio público como lugar de encuentro y convivencia. Finalmente, permite dignificar el trabajo informal, otorgando reconocimiento legal, protección social y oportunidades de desarrollo a miles de personas que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Reglamentar el comercio en el espacio público no implica erradicarlo ni condenarlo, por el contrario, significa reconocer su importancia y garantizar que se desarrolle de forma ordenada, segura, equitativa y sostenible. Significa entender que el derecho al trabajo y el derecho al espacio público no son incompatibles, sino complementarios; significa construir una ciudad más justa, donde nadie quede excluido, pero donde todos respetemos las reglas de convivencia y el bien común.
[1] El Mercado de Tlatelolco. Noticonquista. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. En: https://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/1859/1856
[2] Ídem.
[3] Código Penal Federal, art. 390.
[4] IPES (2019) Las Ventas Informales En el espacio público en Bogotá Soluciones y desafíos. Bogotá: Instituto para la Economía Social.