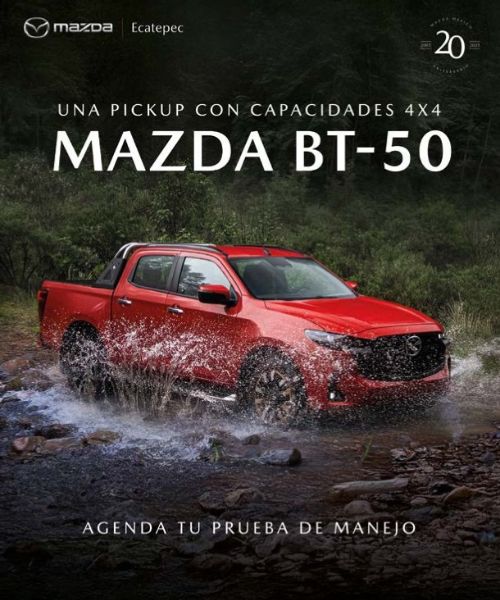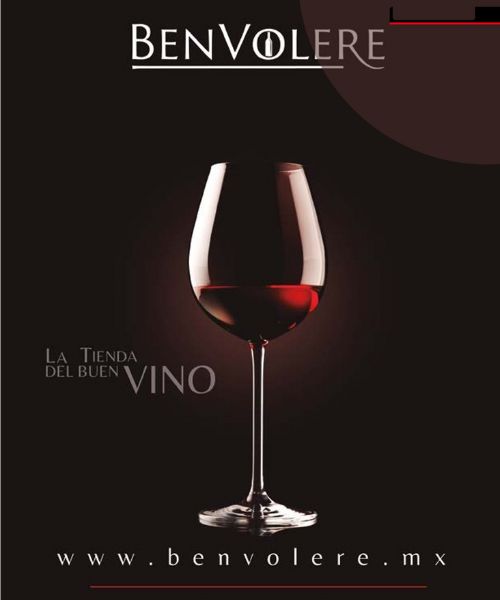Zain Hamat Flores Cervantes.
Coordinador General del Centro de Capacitación Integral en Materia de Seguridad CIMS. Abogado de profesión, con amplia trayectoria en materia de seguridad, desempeñó importantes funciones de cooperación policial internacional, búsqueda y detención de fugitivos de la justicia extranjera.
En México, el juicio de amparo no es simplemente un procedimiento jurídico más. Es, sin exagerar, uno de los más grandes aportes del constitucionalismo nacional al derecho universal. Desde mediados del siglo XIX se ha erigido como el medio de control más eficaz contra actos arbitrarios de autoridad, una garantía procesal que ha servido para recordar, a gobernantes y gobernados, que el poder tiene límites. Hoy, sin embargo, este baluarte enfrenta un momento decisivo: la pretendida reforma al artículo 82 de la Ley de Amparo, que más que fortalecer la acción, busca restringirla.
Conviene detenernos en la naturaleza del artículo 82. Se trata de la norma que establece quién puede promover el juicio de amparo, determinando así el alcance de la protección constitucional. En la configuración vigente, el principio ha sido claro: el amparo puede ser promovido por la persona que resienta una afectación directa a sus derechos, sea por interés jurídico o, tras las reformas de 2011, también por interés legítimo. Este último, recordemos, permitió que ciertos colectivos, asociaciones y particulares pudieran acceder al amparo para tutelar derechos que, aunque no individuales en estricto sentido, sí repercuten en la esfera personal de manera diferenciada y especial.
La propuesta de reforma, sin embargo, pretende restringir esta amplitud. Bajo el argumento de “dar mayor certeza” al juicio de amparo y evitar un uso expansivo que sature a los tribunales, se plantea acotar las posibilidades de accionar en defensa de derechos bajo el manto del interés legítimo. En otras palabras, limitar la capacidad de la ciudadanía para cuestionar, desde el amparo, actos de autoridad que lesionan no sólo a una persona en lo individual, sino a grupos o a la sociedad en general.
El problema de fondo es que esta aparente “racionalización” del amparo no es neutral. Implica, en la práctica, una regresión. Mientras la Constitución, a través de la reforma de derechos humanos de 2011, abrió la puerta a un control judicial más amplio, flexible y acorde con los estándares internacionales, la iniciativa actual cierra esa puerta, restringiendo la acción a un esquema tradicional que responde más a la lógica de un Estado que busca blindarse, que a la de una ciudadanía que exige garantías efectivas.
No es menor lo que está en juego. Si se limita el amparo al interés jurídico en sentido estricto, numerosas causas quedarán fuera del radar judicial. Pensemos en comunidades que buscan proteger su entorno ecológico frente a proyectos de alto impacto; en colectivos que defienden derechos de minorías; en asociaciones que litigan por el acceso a la información pública; o incluso en casos de usuarios de servicios públicos que, aunque no acrediten un “derecho subjetivo” específico, sí sufren una afectación real y diferenciada. Bajo el nuevo diseño, muchos de estos actores verían cerrada la puerta del amparo. Y con ello, perderíamos un contrapeso vital frente a los excesos del poder.
Más allá de la técnica jurídica, hay que recordar que el juicio de amparo encarna un principio político esencial: la desconfianza frente al poder absoluto. El liberalismo mexicano lo concibió como ese muro de contención contra las arbitrariedades del Estado. Restringirlo ahora, bajo el pretexto de “ordenar” el sistema, equivale a debilitar uno de los pocos instrumentos que nos quedan para equilibrar la balanza entre autoridad y el gobernado. Lo paradójico es que, en nombre de la eficiencia procesal, se sacrifica lo más valioso del amparo: su función garantista.
Se dirá que el amparo ha sido objeto de abusos, que existen demandas frívolas o litigios estratégicos con fines más políticos que jurídicos. Nadie lo niega. Pero la solución no está en estrechar la puerta de entrada al juicio, sino en perfeccionar sus mecanismos internos: filtros procesales, criterios jurisprudenciales, sanciones a la litigación de mala fe. Limitar el acceso es condenar a muchos a la indefensión, cuando lo correcto sería depurar el procedimiento para hacerlo más eficaz. Es como querer evitar que un hospital se sature cerrando la sala de urgencias a quienes “no se vean tan enfermos”. El resultado no sería menos carga para los médicos, sino más personas desprotegidas.
Otro aspecto preocupante es que esta reforma parece desconocer los compromisos internacionales de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: los Estados deben garantizar recursos efectivos para la tutela de derechos humanos. Un juicio de amparo limitado al interés jurídico en sentido estricto corre el riesgo de incumplir ese estándar, generando responsabilidad internacional para el país. No podemos olvidar que el sistema interamericano exige remedios judiciales amplios, accesibles y efectivos, no sólo para la reparación individual, sino también para la protección de derechos colectivos.
La defensa del amparo no es, por tanto, un capricho de abogados ni una defensa corporativa del litigio. Es una defensa ciudadana. El día que se limite de manera severa el acceso al amparo, todos perderemos: quienes hoy lo ejercen y quienes mañana podrían necesitarlo. La historia mexicana está llena de ejemplos en que el amparo fue la última y única vía para contener un acto arbitrario. Cerrar esa puerta, aunque sea parcialmente, es jugar con fuego en un país que todavía enfrenta serios desafíos en materia de derechos humanos.
No se trata de idealizar al amparo ni de negar la necesidad de su modernización. Se trata de no perder de vista que cualquier reforma debe tener como eje la expansión y fortalecimiento de las garantías, nunca su restricción. Lo contrario es un retroceso, un paso atrás en un camino que costó décadas recorrer. Si la Constitución de 2011 nos abrió la oportunidad de tener un amparo más robusto y más cercano a la gente, la reforma al artículo 82, tal como se plantea, amenaza con arrebatarnos ese avance.
Por eso, defender el juicio de amparo hoy no es una postura académica más, es un deber cívico. Porque en el fondo, lo que está en juego no es sólo un artículo de la Ley de Amparo, sino la vigencia real de los derechos en México. Limitarlo equivale a decirle al ciudadano: “tus garantías dependen de la interpretación del Estado, no de un juez independiente”. Y esa es una frase que nuestra historia nos ha enseñado a rechazar con firmeza.
Quizá el reto esté en recordarle a quienes promueven estas reformas que el amparo no es un obstáculo para gobernar, sino un cauce para hacerlo dentro de la legalidad. No es un freno al desarrollo, sino una condición para que el desarrollo respete la dignidad humana. No es una traba, sino una brújula que nos recuerda que en democracia, el poder siempre debe responder ante la ley.
El artículo 82 de la Ley de Amparo puede parecer una disposición más dentro de un entramado legal complejo. Pero detrás de sus líneas se juega algo mucho mayor: el modelo de país que queremos. Uno en el que la ciudadanía tenga acceso efectivo a la justicia, o uno en el que los derechos dependan de si logramos acreditar un interés jurídico en el sentido más estricto. Yo, por mi parte, no tengo duda de cuál es la opción que fortalece nuestra democracia. Y por eso, frente a esta reforma, no queda más que defender al amparo.