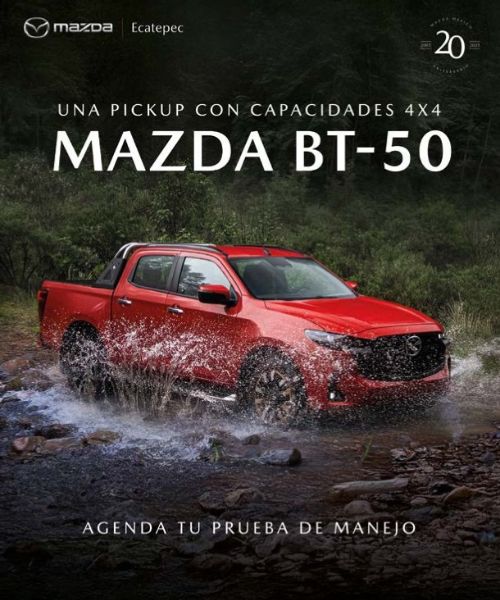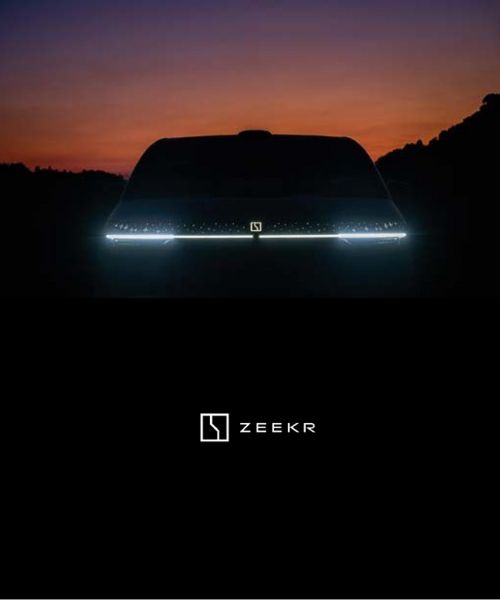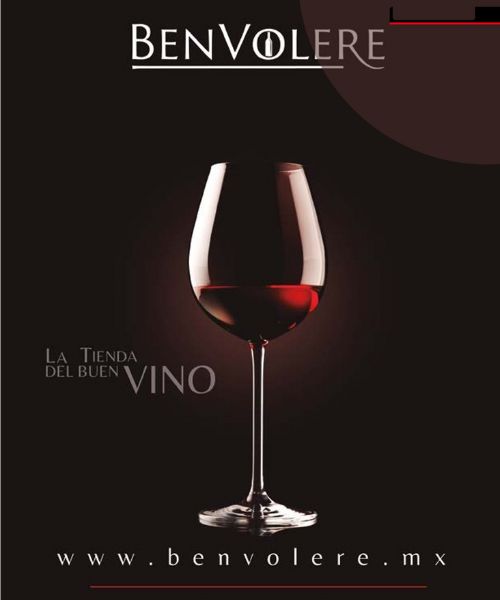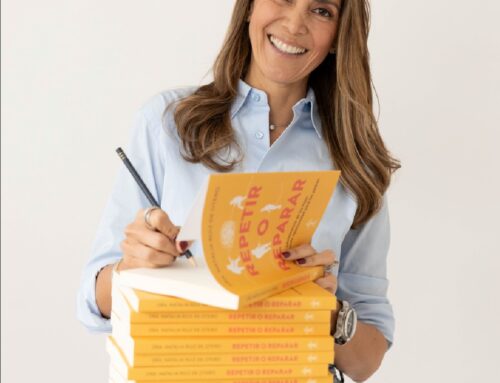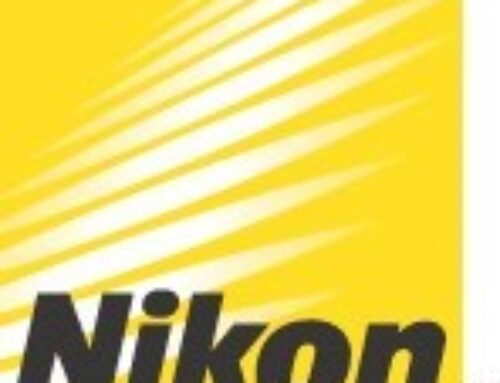Elizabeth Martínez Chávez
Su formación laboral se ha realizado en la UNAM. Posee Doctorado en Derecho Penal, así como Posdoctorado multidisciplinario. Conferencista y articulista
Delitos contra la libertad sexual y perspectiva de género en la aplicación del derecho penal en México
Los delitos contra la libertad sexual constituyen una de las expresiones más graves de la violencia de género y representan una violación directa a los derechos fundamentales de las personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Algunas de las preguntas introductorias para el análisis de la violencia de género son formuladas por las investigadoras del Cid Castro y Morales Ramírez:
¿desde dónde y cómo puede ser leída la complejidad de las violencias de género en el mundo contemporáneo? Y de forma más específica: ¿qué conceptos y aproximaciones propias de los estudios de género resultan centrales para abordar el análisis de tales manifestaciones? Es decir, ¿qué criterios son pertinentes para analizar críticamente las violencias de género y qué permitiría ahondar en sus procesos de inserción social? (2024, p. 4).
Del ejercicio de este tipo de violencia devienen los delitos de libertad sexual, que en México, se encuentran tipificados en los códigos penales federales y locales, abarcando figuras como el abuso sexual, el hostigamiento, la violación, el estupro y la pornografía infantil.
La libertad sexual como bien jurídico tutelado
La libertad sexual, entendida como el derecho de toda persona a decidir de forma libre, informada y sin violencia sobre su vida sexual, constituye un bien jurídico protegido por el derecho penal. En el contexto mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que esta libertad forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad y debe garantizarse sin discriminación:
La libertad y la seguridad sexuales, como bienes jurídicamente tutelados por el artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, constituyen manifestaciones –entre otros– del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, la libertad sexual significa la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas –quienes también deben estar de acuerdo–, situaciones, circunstancias y tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos, intercambios o vínculos erótico-sexuales, incluida la cópula. Por otra parte, la seguridad sexual es la necesaria protección y debida garantía de que esta libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el riesgo que ciertas circunstancias, propias de la persona o del contexto específico en que se encuentra, entrañan para la producción espontánea de consentimiento. Dado que el consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, protección y garantía de la libertad y seguridad sexuales, el Estado debe asumir la obligación –incluso recurriendo a su poder coactivo– de proteger que éste sea la regla en el actuar sexual. (SCJN, 2019, p. 375)
No obstante, la conceptualización de la libertad sexual en la legislación penal ha estado condicionada por visiones morales, heteronormativas y adulto céntricas, que han dificultado el reconocimiento de las múltiples formas de violencia sexual, particularmente cuando las víctimas no responden al estereotipo tradicional de “víctima ideal”.
Perspectiva de género en el derecho penal mexicano
La incorporación de la perspectiva de género en el derecho penal implica reconocer las desigualdades estructurales que colocan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad frente a los delitos sexuales, y adaptar la legislación y su aplicación a esta realidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la perspectiva de género es obligatoria en la investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos (CIDH, 2011).
Conceptualizar y medir la incidencia de la violencia sexual es una labor complicada. Las manifestaciones y la dimensión de los daños causados con estos actos se asocia con la trayectoria de vida de cada mujer, la edad, el contexto cultural y social en el que se desenvuelve, entre otros aspectos. Marco en que las investigaciones existentes coinciden en que se trata de una de las manifestaciones de las violencias de género más extendidas en las sociedades contemporáneas, aunque su presencia data de varios siglos atrás. (Del Cid y Morales, 2024, pp. 26-27)
Agregándose, además, que este tipo de violencia constituye uno de los principales problemas públicos, por las afectaciones médicas infligidas.
(…) por ejemplo, sangrados, dolores pélvicos, dolores en los genitales durante las exploraciones médicas—, emocionales —estrés postraumático, incremento en el consumo de alcohol, depresión— y económicas —derivadas de gastos médicos, así como la pérdida de ingresos por baja productividad en el trabajo—. La conducta más grave de violencia sexual que se reconoce social y jurídicamente es el acceso carnal violento. (…) También se contemplan entre las formas de victimización y como delitos sexuales la tentativa de violación, estupro, acoso sexual, así como embarazos, abortos y matrimonios forzados. (Del Cid y Morales, 2024, p.27)
En México, diversas reformas legales han buscado avanzar en este sentido. La tipificación del feminicidio, la eliminación del “perdón del ofendido” en delitos sexuales, y la reforma para reconocer el consentimiento como eje central de la violación son pasos importantes. Sin embargo, subsisten obstáculos:
- Estereotipos judiciales: La persistencia de criterios que desestiman el testimonio de la víctima si no opuso “resistencia física” o si tenía una relación previa con el agresor.
- Revictimización institucional: La práctica de someter a las víctimas a interrogatorios estigmatizantes o a pruebas innecesarias que vulneran su dignidad.
- Impunidad: Los altos índices de impunidad en delitos sexuales (más del 90%, según datos del INEGI y el SESNSP) reflejan la falta de voluntad institucional para atender eficazmente estas violencias. “En cuanto a delitos sexuales, hubo una tasa de incidencia de 4 290 delitos por cada 100 mil mujeres (en 2024) (cifra estadísticamente equivalente a los 3 470 delitos estimados en 2022). Se contabilizaron 9 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres. (INEGI, 2024, p. 8)
Análisis crítico de las prácticas judiciales
Diversos estudios han documentado cómo las y los operadores jurídicos (ministerios públicos, jueces, peritos) reproducen concepciones patriarcales que obstaculizan el acceso a la justicia. El debido proceso no puede entenderse sin perspectiva de género, ya que la neutralidad aparente muchas veces encubre prácticas discriminatorias (Bodelón, 2013). De tal manera que la ausencia de perspectiva de género podría conducir a:
- Sentencias absolutorias basadas en argumentos moralistas o en la supuesta falta de “credibilidad” de la víctima.
- Penalización selectiva, donde solo se castigan casos extremos o que generan escándalo mediático.
- Invisibilización de las víctimas indígenas, con discapacidad o LGBTIQ+, cuya violencia sexual no es comprendida ni investigada adecuadamente.
Por lo anterior y para garantizar un acceso efectivo a la justicia en casos de violencia sexual, es indispensable hacer valer tanto el marco legal como las prácticas institucionales. Algunas propuestas incluyen:
- Capacitación obligatoria y continua con perspectiva de género y derechos humanos para todas las personas que integran el sistema de justicia.
- Incorporación del principio de consentimiento libre y explícito como eje rector de los delitos sexuales.
- Creación de unidades especializadas en violencia sexual, con enfoque psicosocial, interseccional y feminista.
- Fortalecimiento de las medidas de protección a víctimas, evitando su revictimización y garantizando su participación segura en el proceso penal.
- Reformulación de los marcos penales desde un enfoque reparador, que no se limite al castigo, sino que ponga en el centro a la víctima y su dignidad.
Conclusiones
La aplicación del derecho penal en los delitos contra la libertad sexual en México aún enfrenta múltiples retos para incorporar de forma plena una perspectiva de género. Si bien existen avances normativos significativos, las prácticas institucionales continúan reproduciendo estereotipos, impunidad y violencia institucional. Para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, se requiere una transformación profunda del sistema penal, orientada por principios de igualdad, no discriminación y reparación integral del daño. La perspectiva de género no es una opción, sino una obligación jurídica y ética del Estado mexicano.
Fuentes consultadas
- Bodelón, E. (2013). Justicia patriarcal y violencia de género. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15-07.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas.
- Del Cid Castro, Jeraldine Alicia; y Morales Ramírez, Gladys Fabiola (2024), La(s) violencia(s) basada(s) en el género, en: Montoya Ramos, Isabel (Coordinadora), Perspectiva de género y derecho penal Violencia de género y delito; Ciudad de México: Tirant lo Blanch.
- INEGI (2024), ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA (ENVIPE) 2024, Comunicado de prensa número 562/24.
- INEGI. (2022). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
- Lagarde, M. (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. UNAM.
- ONU Mujeres. (2018). Violencia sexual y acceso a la justicia: Una aproximación desde la experiencia de las víctimas.
- SESNSP. (2023). Informe sobre incidencia delictiva del fuero común.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2019). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 375