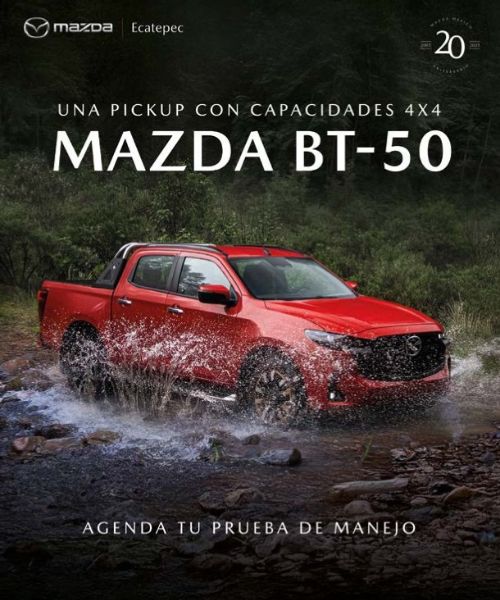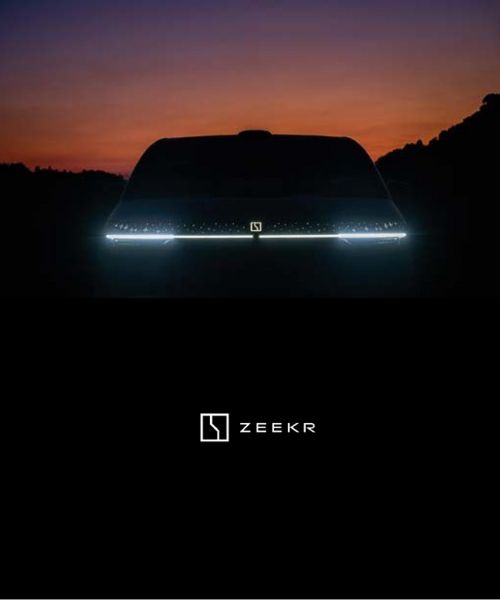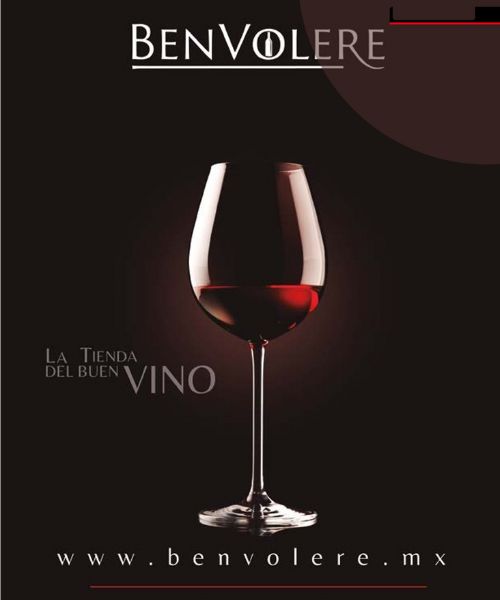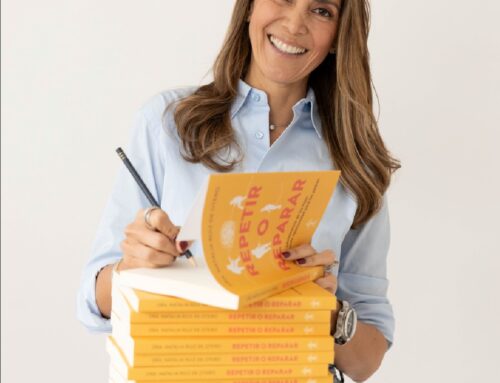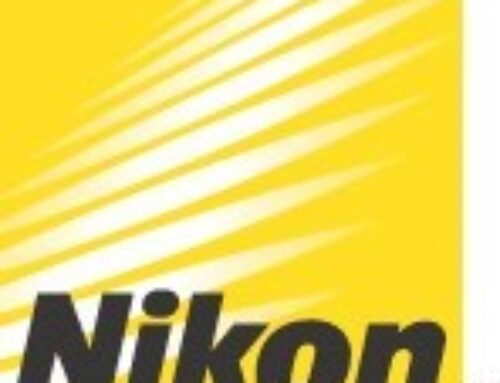Sandra Rosa María Martínez Gaytán
Doctorante en Derecho Civil, con maestría en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, licenciada en Derecho por la UNAM. Investigadora, conferencista, catedrática universitaria y litigante en las materias civil, familiar y laboral
Este artículo analiza el reconocimiento jurídico del concubinato como una forma legítima de constituir una nueva familia, su evolución jurisprudencial y su impacto en los derechos de las personas involucradas en una relación de hecho desde su constitución hasta su disolución.
La familia, ha sido durante generaciones reconocida como la base fundamental de la sociedad, que surge por medio de la unión de un hombre y una mujer que deciden hacer vida en común, con la intención de apoyarse mutuamente y procurarse respeto, a través de las figuras del matrimonio o concubinato.
El concubinato a lo largo de la historia has sufrido cambios en la forma que es percibido sociológica y legalmente en la sociedad mexicana, ya que en algunos momentos de la historia se le ha considerado inferior al matrimonio y en la actualidad predomina esta figura al momento de que las parejas toman la decisión de iniciar una vida juntos. Uno de los elementos que ha contribuido al aumento de relaciones de hecho, es la situación económica de los jóvenes, ya que los salarios hoy en día son muy bajos, otro factor que influye es el desarrollo académico y profesional de las mujeres, ya que han decidido priorizar dichas actividades, dejando de lado el cuidado de una familia.
Lo anterior surge derivado del reconocimiento al derecho del libre desarrollo a la personalidad, a partir del estudio dogmático que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con su artículo primero y cuarto, para proteger la libertad personal y garantizar la posibilidad de que cada persona defina su plan de vida de manera libre.
Reconocimiento legal del concubinato
El concubinato fue reconocido desde la época de los romanos a través del derecho justinianeo, bajo el término concubinis, como una unión monogámica socialmente aceptada, quien se distinguía del matrimonio por la falta de la affection maritalis, ya que el hombre casado no podía tener una concubina ni el soltero más de una.[1]
En la legislación vigente el artículo 138 Quintus del código civil de la Ciudad de México, instituye que las relaciones jurídicas familiares son generadoras de derechos y obligaciones las cuales entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato.
Los requisitos legales para el reconocimiento del concubinato se encuentran establecidos en el artículo 291 Bis del Código Civil de la Ciudad de México, en el cual se establece que es necesario para iniciar la generación de derechos y obligaciones de manera recíproca entre las partes, que dos personas cohabiten por lo menos 2 años de manera continua o que tengan un hijo en común.
Así mismo la ley faculta al juez del registro civil para recibir la declaración de los concubinos relativa a su vida en común, con la finalidad de que dicha autoridad de fe de las declaraciones de las partes con relación a su vínculo familiar de manera voluntaria, para que dicha autoridad les otorgue un acta de concubinato, la cual no modifica su estado civil, pero si les otorga un documento a través del cual las partes pueden acreditar ante cualquier autoridad el vínculo jurídico que los une, y en caso de una separación, contarán con un año para ejercitar sus derechos ante la autoridad o prescribirá al cumplirse el tiempo señalado. En ese tenor de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en la Contradicción de Tesis 163/2007, qué no se requiere la expedición de un documento por el Registro Civil que acredite la existencia del concubinato, y que tampoco debe la autoridad solicitar un documento que acredite una unión de hecho en los casos de la solicitud de una pensión alimenticia, ya que se considera que se estaría vulnerando los principios de no discriminación y protección a la familia.[2]
Además, si sumamos al reconocimiento legal con el que hoy en día el concubinato goza en diversas entidades federativas, las distintas Jurisprudencias emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos como resultado un fortalecimiento de esta figura en materia de seguridad social, herencia, alimentos y derechos patrimoniales. Por lo que, a través de diversos precedentes legales, se ha establecido que el concubinato debe ser protegido bajo el principio de igualdad y no discriminación, reconociendo que las familias no se limitan al modelo matrimonial que establece la legislación aplicable en el ámbito federal y local.
Uno de los criterios más relevantes, es el contenido en el cuaderno de Jurisprudencias núm. 4 titulado concubinato y uniones familiares, en el la amparo directo en revisión 230 / 2014, 19/11/2014 , en el que la Suprema Corte de Justicia determina “con base en el principio de igualdad y no discriminación, que las familias constituidas por parejas de hecho que conviven de manera constante y establecen, con base en vínculos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua, también son sujetos de derecho constitucional a la protección de la familia.”[3] por lo que la suprema corte de justicia de la nación Reconoce al concubinato Como una figura que debe de ser protegida en el derecho familiar.
Otro criterio relevante es el sostenido en la jurisprudencia 1a./J. 22/2016, donde la Primera Sala de la SCJN determinó que negar derechos sucesorios a la concubina de un trabajador fallecido, por no estar casados, vulnera el principio de igualdad ante la ley.[4] Asimismo, en el Cuaderno de Jurisprudencia núm. 4 sobre Concubinato y uniones familiares, se recopilan criterios que reconocen el derecho de las personas en concubinato a acceder a prestaciones laborales, seguridad social y pensión por viudez, siempre que se acredite la convivencia estable y pública.[5]
El concubinato como expresión de diversidad familiar
El reconocimiento del concubinato responde a una visión más amplia y plural del concepto de familia. La Corte ha señalado que el derecho a la vida familiar no puede restringirse a un solo modelo, y que el Estado tiene la obligación de proteger todas las formas legítimas de convivencia afectiva. Por lo que en el a amparo en revisión 48 / 2016, la corte establece en su criterio que es discriminatorio excluir injustificadamente el acceso al concubinato a las parejas homosexuales y limitarle su derecho a formar una familia.[6]
Este enfoque se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos en relación con la protección a la familia, como los establecidos en el artículo 17 de la convención americana sobre los derechos humanos (Pacto de San José) “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe de ser protegida por la sociedad y el estado”.[7]
Al momento de realizar la interpretación de esta norma jurídica, podemos percibir que no indica a qué tipo de familia se refiere, y si aplicamos a dicha interpretación el principio pro-persona, tomando como base el artículo primero y cuarto constitucional, en dónde en su párrafo quinto el artículo primero prohíbe toda discriminación motivada en el género; y el párrafo primero del artículo cuarto establece la igualdad ante la ley del hombre y la mujer en relación a la protección del desarrollo de la familia, podremos desprender de nuestro análisis que los derechos humanos establecen una protección general para todo tipo de familia, independientemente de los miembros que la conforman.
Retos y perspectivas
Los retos a los que se enfrenta el concubinato hoy en día no son únicamente legales, porque como ya hemos revisado tenemos una vasta legislación y jurisprudencias en nuestro país, un reconocimiento internacional que prevén los distintos tratados internacionales de los que México es parte, protegen esta figura independientemente de su conformación. Aunque desafortunadamente uno de los principales desafíos en el país es la falta de registros oficiales ya que es una figura de hecho y no regulada por el estado, por lo que muchos de los derechos al momento de pretender ejercitarlo se encuentran con una barrera para demostrar la existencia del vínculo jurídico familiar.
Otro reto que, aunque no es jurídico sino sociológico es la resistencia cultural para aceptar el concubinato como una figura en un plano de igualdad al matrimonio, ya que como habíamos referido al inicio de este artículo, dicha figura se le ha considerado a lo largo de la historia inferior al matrimonio, en el cual desde el momento de su conformación ante el Juez del Registro Civil crea derechos y obligaciones y que no prescribe con una separación de cuerpos como es el caso en él concubinato.
[1] Zúñiga Ortega , A. V. (2010). Concubinato y familia en México. Veracruz, Xalapa, México: Dirección General Editorial. Obtenido de file:///C:/Users/gayta/Documents/MAESTRIA/concubinato-familia-mexico.pdf
[2] SCJN, Primera Sala, Contradicción de Tesis 163/207, 9 de abril de 2008.
[3] SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 230/2014, 19 de noviembre.
[4] Registro digital: 2028693. Registro digital: 2028693, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 44/2024 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, mayo de 2024, Tomo III, página 2307, Tipo: Jurisprudencia.
[5] Cuaderno de Jurisprudencia. Concubinato y uniones familiares. Fecha de Publicación 02/15/2023.
[6] SCJN, Primera Sala, Amparo en Revisión 48/2016, 01 de junio de 2016.
[7] Artículo 17 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José)