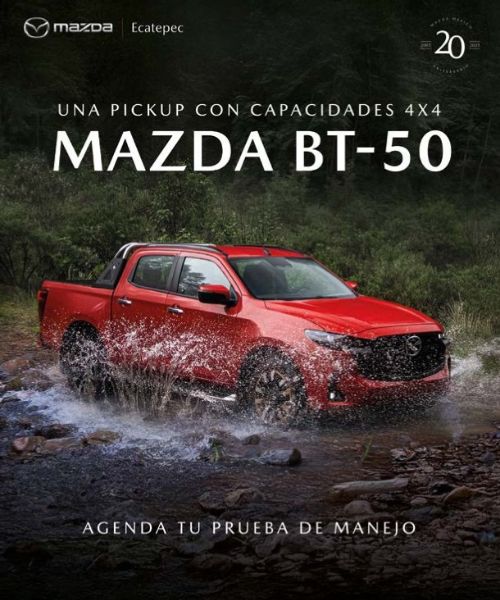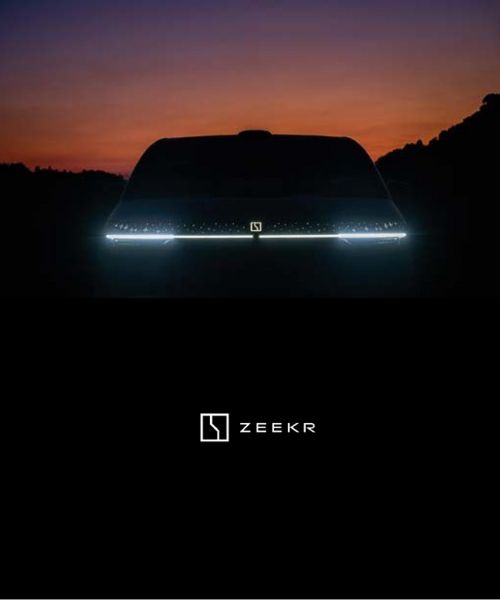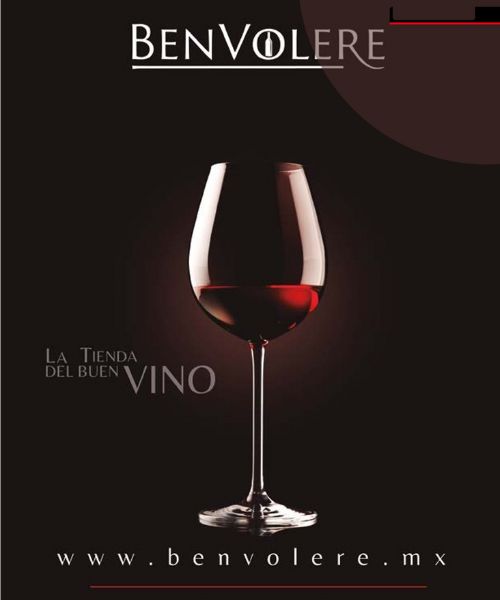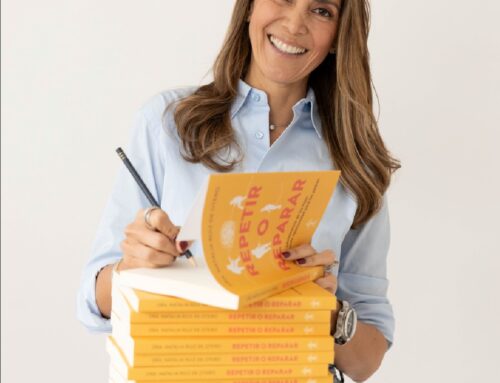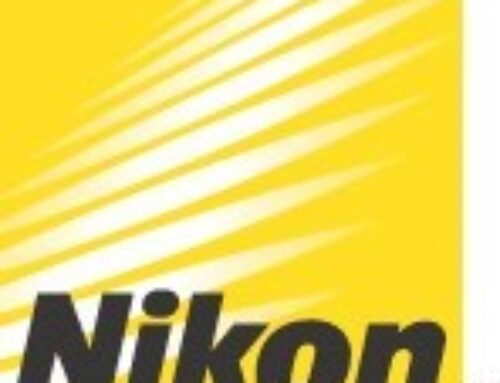Georgina Aguillón del Real.
EL PAPEL DE LO INCONSCIENTE EN EL TESTIMONIO DE TESTIGOS: ENTRE MEMORIA, DEFENSA Y VERDAD.
En los procesos judiciales, el testimonio de un testigo puede ser decisivo. Se espera que su relato sea una reconstrucción precisa de los hechos, una fotografía mental libre de distorsiones. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la mente humana, con sus complejidades, vacíos y mecanismos interfiere en esa narrativa? Este artículo propone una reflexión sobre la influencia del inconsciente y los mecanismos de defensa en la confiabilidad del testimonio, integrando aportes de la psicología forense y del psicoanálisis.
La memoria no es un archivo intacto de recuerdos, sino una función reconstructiva. En el ámbito judicial, esto plantea un problema fundamental: un testigo puede declarar con sinceridad, pero no necesariamente con precisión. Freud ya advertía que los recuerdos no son neutrales, en su trabajo sobre la histeria, señalaba cómo los pacientes reconstruían escenas del pasado bajo el influjo de deseos inconscientes y mecanismos defensivos. Así, el recuerdo no es sólo lo que se vivió, sino también cómo se lo significó y lo que se reprimió.
Cuando una persona es testigo de un evento traumático, el psiquismo puede activar defensas para proteger al yo del impacto emocional. Mecanismos como la represión, la negación o la disociación pueden intervenir de manera sutil o evidente en el recuerdo del suceso.
En la escena judicial, el testigo no sólo relata: también se representa. La comparecencia en un juicio puede reactivar ansiedades, culpas o fantasías inconscientes, en este contexto, la noción de acting out cobra relevancia. Lo que no puede ser dicho de forma consciente puede expresarse mediante lapsus, silencios, exageraciones o contradicciones.
Por eso, es fundamental que el profesional forense no interprete el testimonio sólo como un dato objetivo, sino también como una puesta en escena subjetiva, cargada de sin/sentidos inconscientes. Una paradoja interesante es que lo inconsciente, tal como lo formuló Freud, “no conoce la contradicción ni la negación”. Esto implica que puede coexistir en el psiquismo tanto el recuerdo-de-lo-recordado así como la fantasía del suceso. Lacan profundiza esta idea al decir que “la verdad tiene estructura de ficción”.
La psicología forense tiene el reto de integrar estos aportes sin caer en reduccionismos, escuchar un testimonio implica atender tanto al contenido como a las omisiones, tanto a lo dicho como a lo no dicho. La entrevista forense puede beneficiarse del enfoque psicoanalítico en la medida en que reconozca la dimensión subjetiva del testigo sin renunciar al rigor técnico.
Una entrevista bien conducida no busca confirmar hipótesis preestablecidas, sino crear un espacio suficientemente seguro donde el testigo pueda simbolizar lo vivido. Esto no solo mejora la calidad del testimonio, sino que también tiene un valor terapéutico, al permitir cierta elaboración de lo traumático.
Desde la perspectiva lacaniana, lo inconsciente no conoce la contradicción ni la negación, esto implica que los recuerdos y los relatos que emergen del inconsciente no se corresponden con una verdad objetiva, sino con una verdad construida y fragmentaria. Para Lacan, la verdad no es algo que pueda ser alcanzado de manera directa, sino que se articula a través de los significantes, los cuales siempre quedan parcializados, distorsionados y nunca completos. En este sentido, la verdad tiene una estructura de ficción: lo que el testigo narra puede ser verdad en términos de su experiencia subjetiva, pero no necesariamente en relación con los hechos tal como ocurrieron por eso es que, en la teoría del caso, se tendrán que colocar los elementos necesarios para poder comprobarla y llegar a la verdad jurídica de los hechos que es diversa a la verdad del sujeto.
Este concepto lacaniano pone en duda la idea de que exista una verdad objetiva e inmutable que un testigo pueda transmitir. Lo que se busca, entonces, es entender la verdad subjetiva del testigo, que está mediada por su psique, sus deseos y mecanismos de defensa, y no por una reconstrucción exacta de la realidad externa. Esto no invalida el testimonio, pero sí obliga a una revisión crítica de cómo se evalúa la fiabilidad del relato.
En el mundo del derecho, el testimonio de un testigo es visto como una pieza fundamental en la construcción de la verdad judicial, sin embargo, como hemos explorado, esta «verdad» no es una representación absoluta de los hechos, sino una interpretación profundamente influenciada por la mente del testigo, su inconsciente y los mecanismos de defensa que activan cuando se enfrentan a eventos emocionales intensos o traumáticos.