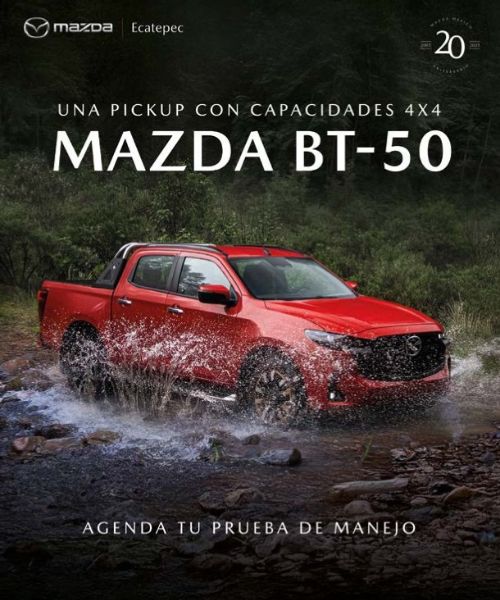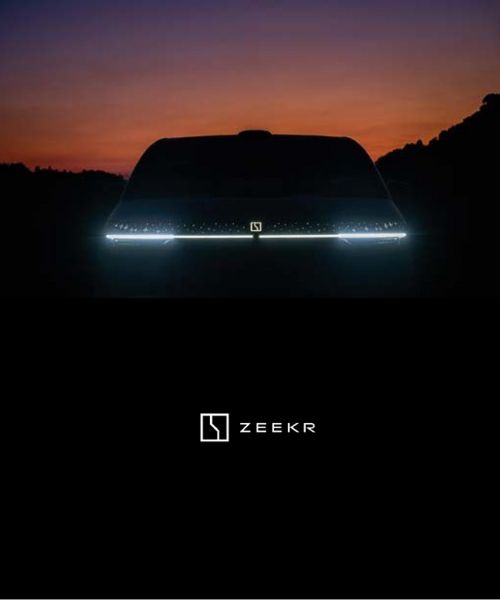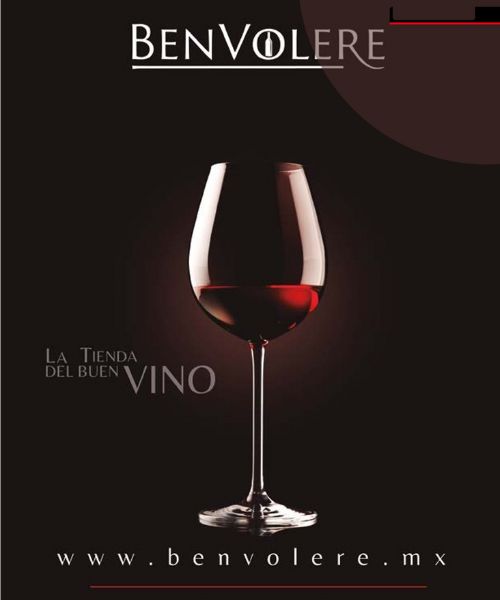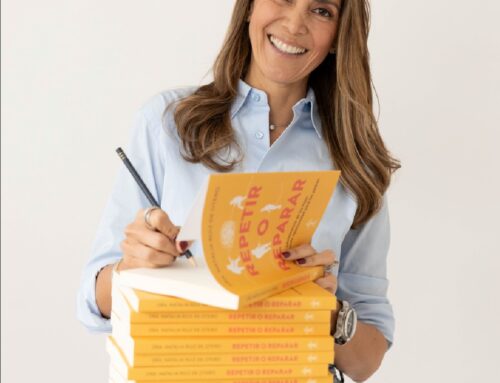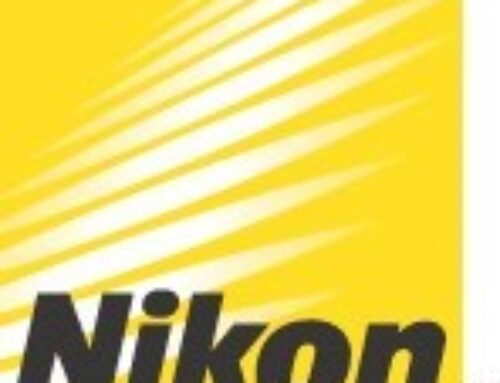María Ofelia Negrete Vargas
Doctorante en Derecho Penal, docente a nivel superior, conferencista y articulista.
Interseccionalidad y discriminación en el sistema penitenciario mexicano: Análisis del trato diferenciado hacia mujeres indígenas, personas LGBT+ o con discapacidad
El sistema penitenciario mexicano refleja, en muchas de sus prácticas y estructuras, las desigualdades sociales que atraviesa el país. En ese contexto, la prisión, lejos de ser un espacio neutral, se convierte en un escenario donde las condiciones de marginación se reproducen y profundizan. La interseccionalidad, como herramienta teórica y metodológica, permite analizar cómo distintas formas de discriminación se entrecruzan y generan experiencias específicas de opresión, por ello, se presenta como relevante examinar el trato diferenciado hacia mujeres indígenas, personas LGBT+ y personas con discapacidad en centros penitenciarios mexicanos, con el fin de evidenciar las fallas estructurales del sistema penal y proponer rutas para una reforma con perspectiva de derechos humanos.
Interseccionalidad y sistema penal: una mirada crítica
La teoría de la interseccionalidad, desarrollada principalmente por Kimberlé Crenshaw en 1989[1], sostiene que la experiencia de la discriminación no puede entenderse aisladamente a través de un solo eje de desigualdad, como el género o la raza, sino por la interacción de múltiples factores. En el contexto penitenciario, esta mirada resulta fundamental para comprender por qué ciertos grupos viven formas más agudas de exclusión y violencia institucional.
El derecho penal, tradicionalmente centrado en una visión formal de la igualdad ante la ley, ha sido reticente a incorporar esta perspectiva, lo que ha derivado en una serie de omisiones que agravan las condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población reclusa.
Mujeres indígenas privadas de libertad y comunidad LGBT+
En México (y en diversos lugares de Latinoamérica) las mujeres indígenas enfrentan una doble marginalidad: por su condición de género y por su pertenencia étnica. Esta situación se refleja desde el momento de su detención, caracterizada muchas veces por detenciones arbitrarias, falta de traductores, y defensas inadecuadas. En muchos casos, estas mujeres no comprenden los delitos por los que se les imputa, ni el proceso judicial al que están sujetas.
El tema que se desarrolla, la situación es sumamente crítica y alarmante, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), existe una sobre representación de mujeres indígenas en prisión por delitos contra la salud en su modalidad de transporte. Estas mujeres, frecuentemente utilizadas como «mulas» por el crimen organizado, no reciben un trato diferenciado que contemple su situación de pobreza, falta de oportunidades, y en muchos casos, coacción:
Al particular flujo migratorio de México a Estados Unidos habrá que añadir el grave riesgo de esclavitud del siglo XXI y la trata de personas, que se ve exacerbada para las mujeres, quienes son explotadas sexualmente u obligadas a servir como “mulas” para el traslado de drogas, lo cual no difícilmente pudiera ir de la mano de la corrupción y la impunidad.[2]
El resultado lleva a una sentencia condenatoria y a la compurgación de pena privativa de libertar. Ya en reclusión, las condiciones al interior de la institución penitenciaria no consideran sus derechos culturales: no hay acceso a traductores, alimentos tradicionales, ni prácticas religiosas o espirituales propias. Esta negación de derechos culturales constituye una forma de violencia institucional.
Aunado a la situación de las mujeres indígenas, las personas LGBT+ privadas de libertad también enfrentan un contexto hostil donde la discriminación, el acoso y la violencia sexual son frecuentes. Diversos informes de organizaciones civiles como Documenta A.C. y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han documentado casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, y segregación sin garantías para personas LGBT+ dentro del sistema penitenciario. Tal situación vulnera principios fundamentales como el derecho a la identidad, la dignidad humana y la no discriminación. La falta de capacitación al personal penitenciario y la inexistencia de protocolos con enfoque de diversidad sexual agravan la situación.
Personas con discapacidad en centros penitenciarios
Las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual, enfrentan una serie de barreras estructurales dentro del sistema penitenciario. Muchas veces, estas personas no comprenden cabalmente los motivos de su detención ni las etapas del proceso penal, además de que no reciben apoyos adecuados para ejercer su defensa. En prisión, la accesibilidad física es casi inexistente y las instalaciones no están diseñadas para personas con movilidad reducida, aunado al hecho de que los servicios de salud mental son escasos o inexistentes. Además, la reclusión suele agravar las condiciones de salud mental, sin que existan medidas para su prevención o tratamiento.
Los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han señalado que muchas personas en prisión y con discapacidad se encuentran en situación de abandono, sin redes de apoyo familiar ni garantías de un debido proceso. Su permanencia en prisión se prolonga muchas veces sin justificación legal, lo que constituye una forma de detención arbitraria:
En caso de que la privación de la libertad sea legítima, por la comisión de algún delito por parte de la persona con discapacidad, se requiere que las y los jueces dicten las medidas necesarias para tener en cuenta las necesidades particulares de una persona con discapacidad, con especial énfasis en aquellas referidas a su accesibilidad, pues la falta de observancia de las mismas, puede traducirse en un trato inhumano y degradante en su persona.[3]
Elementos comunes: invisibilidad, omisión y violencia institucional
A pesar de las especificidades de cada grupo, existen patrones comunes en el trato que reciben en el sistema penitenciario: la invisibilidad institucional, la omisión de sus necesidades particulares y la falta de mecanismos de protección efectivos. La ley no siempre contempla la diversidad, y cuando lo hace, su implementación es deficiente. La violencia institucional se manifiesta en formas directas e indirectas. La negación de derechos culturales, la falta de acceso a la salud o la asignación incorrecta del centro de reclusión constituyen formas estructurales de violencia que reproducen desigualdades preexistentes.
Por lo anterior, es que se requiere que en el sistema penitenciario mexicano se tomen en cuenta ciertas situaciones, tendientes a considerar la perspectiva interseccional. Esto implica:
- Diagnósticos diferenciados: Realizar estudios que visibilicen las condiciones específicas de los distintos grupos vulnerabilizados dentro del sistema penal.
- Protocolos especializados: Diseñar y aplicar protocolos con enfoque de género, diversidad sexual, interculturalidad y discapacidad, tanto en la etapa judicial como en la penitenciaria.
- Capacitación al personal penitenciario y judicial: Formación obligatoria y continua sobre derechos humanos y trato diferenciado con base en principios de igualdad sustantiva.
- Acceso efectivo a la justicia: Garantizar traducción, defensoría adecuada, peritajes independientes y revisión judicial efectiva en los casos de personas pertenecientes a grupos vulnerables.
- Supervisión y rendición de cuentas: Fortalecer los mecanismos de monitoreo independientes sobre condiciones de detención y trato a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El análisis del sistema penitenciario mexicano desde una perspectiva interseccional permite comprender que la discriminación no opera de forma aislada, sino como una red de desigualdades que se refuerzan mutuamente. Las mujeres indígenas, las personas LGBT+ y las personas con discapacidad viven experiencias diferenciadas de reclusión marcadas por la omisión institucional y la violencia estructural. Así que, es urgente replantear el sistema de justicia penal y el modelo penitenciario desde una mirada centrada en los derechos humanos, la diversidad y la dignidad de las personas. Solo así se podrá avanzar hacia una justicia verdaderamente incluyente y reparadora.
Fuentes consultadas
Viveros Vigoya, Mara (2023), Interseccionalidad. Giro decolonial y comunitario/ Prólogo de Flavia Ríos. 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Amsterdam: TNI Transnational Institute.
Delgadillo Guzmán, Leonor Guadalupe (2023) La psicología jurídica como apoyo para el acceso a la justicia y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, Migrantes. En: Cruz Hernández, Carlos Arturo (Coordinador) Desafíos y nuevas miradas para la impartición de justicia. Memoria del Congreso Nacional de Psicología Jurídica, 2023. Poder Judicial del Estado de México.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014), Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.
[1] Viveros Vigoya, Mara (2023), Interseccionalidad. Giro decolonial y comunitario/ Prólogo de Flavia Ríos. 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Amsterdam: TNI Transnational Institute, p. 34.
[2] Delgadillo Guzmán, Leonor Guadalupe (2023) La psicología jurídica como apoyo para el acceso a la justicia y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, Migrantes. En: Cruz Hernández, Carlos Arturo (Coordinador) Desafíos y nuevas miradas para la impartición de justicia. Memoria del Congreso Nacional de Psicología Jurídica, 2023. Poder Judicial del Estado de México, p. 93.
[3] Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014), Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, p. 197.