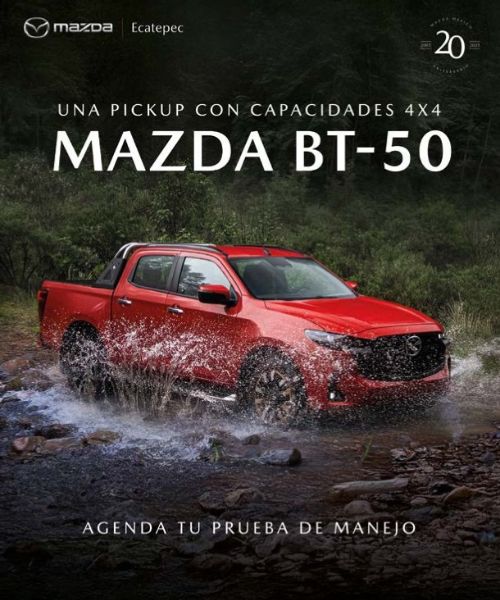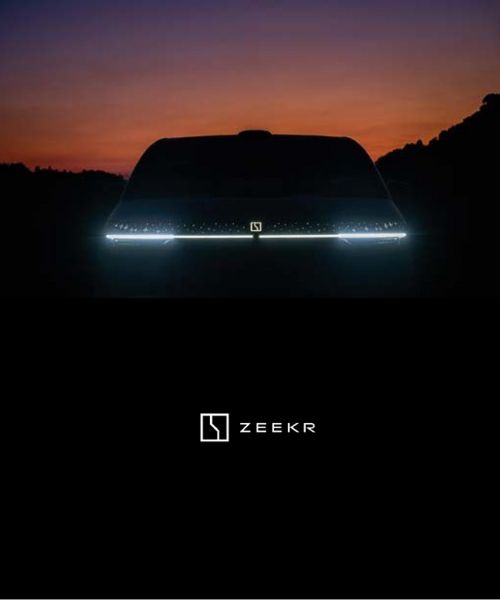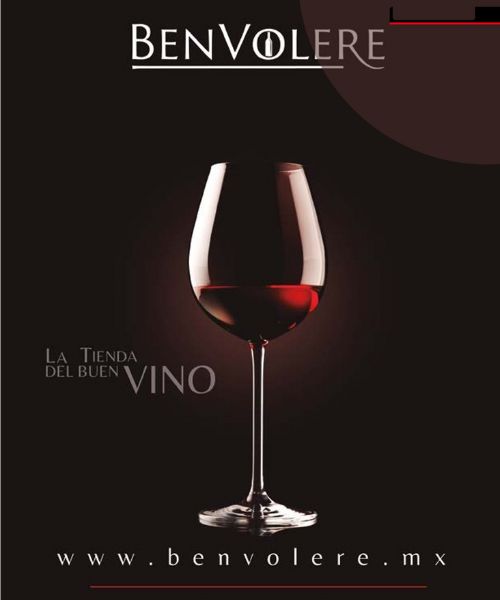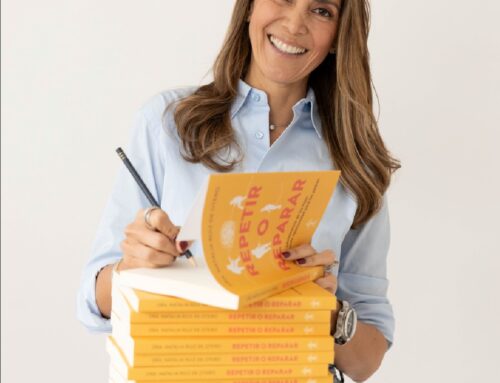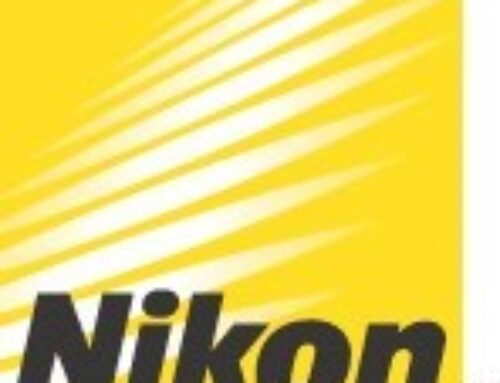Dr. Adrian de la Rosa Escalante.
Dr. en Derechos Humanos, Catedrático en UABCS, Postulante en Derecho del Trabajo y Amparo Laboral.
Importancia de las Providencias cautelares en el debido proceso laboral.
Las Providencias cautelares representan una trascendental garantía por los efectos que pueden llegar a tener en el resultado del proceso laboral, por su oportunidad y adecuada implementación. En primer lugar conviene desglosar el concepto providencia cautelar, al referirnos a providencia, debemos significarla como aquella disposición anticipada o prevención jurisdiccional que conduce al logro de un fin; mientras que la palabra cautelar, debería entenderse como sinónimo de prevenir, de proteger; por lo que en conjunto entiéndase a las providencias cautelares como las medidas de autoridad competente, decretadas para prevenir el debido proceso y la consecución del fin procesal y que tiene como propósito evitar que estos puedan ser malogrados en detrimento de las personas o colectivos sociales, en una situación de gravedad o urgencia, donde existe riesgo de daño irreparable de sus derechos.
Al ser un mecanismo de protección que busca salvaguardar el derecho de las personas frente a actos arbitrarios y omisiones de las autoridades o de particulares que ejercitan acciones o defensas que buscan vulnerar, evadir o anular el derecho de personas con interés jurídico o legítimo; la providencia cautelar debe poder realizar su efecto útil. Éste se encuentra dirigido a que no se frustre el derecho de las personas (personas físicas, colectivos sociales y personas morales). De donde pasaría a explicar qué debe entenderse por el “efecto útil» de la providencia cautelar, a su amable consideración:
Perspectiva Interamericana.
En lo general desde la visión del derecho internacional de los derechos humanos, las providencias cautelares buscan proteger dos objetivos, uno de carácter cautelar y otro de carácter tutelar, atendiendo al artículo 41º de la Convención Americana de Derechos Humanos y al diverso artículo 27º de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encontraremos que se señalan tres requisitos de procedencia, que igualmente sirven de referencia para justificar en el derecho interno el efecto útil de la providencia cautelar: 1. De gravedad, 2. De urgencia y 3. De reparabilidad en daños.
Aunque el reglamento de la CoIDH, no define cada uno de estos requisitos, si lo hace el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 25.2, que señala:
“artículo 25.
…
- A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que:
- La “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
- La “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
- El “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.”
Caso urgente, como medida cautelar.
El caso urgente, por tratarse de una figura jurídica no tradicional como el embargo cautelar o el arraigo de la patronal, que si bien de no concederse o peor aún, de no promoverse, podrían colocar a la actora en un serio impacto de hacer nugatorio o imposible el acceso a la justicia, mediante la materialización de una posible condena faborable. El caso urgente es desde este enfoque, de un impacto más profundo si de tutelar derechos humanos hablamos, veamos un par de hipótesis diferentes a lo convencional, como juzgar con perspectiva de género.
Entremos al estudio de la medida cautelar que se encuentra contenida en el Título XIV, Capítulo XV de la Ley Federal del Trabajo, artículo 857º, fracción IV; cuando la persona trabajadora es despedida encontrándose encinta. Desde luego que, tanto la afirmación, como la carga probatoria de dicha condición biológica le está a la actora en su causa de pedir dirigida a la persona Secretaria Instructora del Tribunal, para que se decrete dicha medida.
Iremos más allá, cuando la mujer trabajadora es despedida no durante su embarazo, sino dentro del plazo mínimo de lactancia de seis meses, que establece el artículo 170º, fracción IV, que tutela la protección de la maternidad, según reza el propio artículo 165º, del citado Título Quinto de la Ley; pues en tal circunstancia la madre trabajadora y su hijo, continuan en estado mínimo legal de vulnerabilidad. En tales casos, la actora, debe proporcionar al Tribunal, cuando menos indicios que generen la sospecha razonable, apariencia de buen derecho o presunción de los actos de discriminación en que se haga valer la solicitud, en búsqueda que se evite dar de baja de la Institución de Seguridad Social a la actora vulnerable y su recién nacido bebé.
Además de narrar los presuntos actos de discriminación sufridos por la actora, con motivo de su embarazo, su periodo de lactancia o en ambos, deben proveerse evidencias médicas de la condición gestacional, de su baja del Instituto de Seguridad Social y de los actos discriminatorios, aunque estas últimas no son exigibles, para tutelar el acceso de la trabajadora y de su bebé recién nacido, al derecho humano a la salud.
Justo estos casos, ameritan antes de conceder la medida cautelar, de un análisis preferente respecto de la Urgencia de la medida solicitada, para determinar si con ella se previene la materialización de daños graves e irreparables a la actora, por lo que la Persona Secretaria Instructora, deberá analizar si existe peligro de demora, la afectación al interés social, afectación al orden público, apariencia de buen derecho en la solicitud de la medida cautelar.
- Peligro de demora. La Instructora debe determinar si existe la necesidad de garantizar el acceso a los servicios de salud de la madre trabajadora y su hijo recién nacido, analizando tanto el contenido del artículo 4º Constitucional y los criterios de la alta corte mexicana en materia de acceso a la salud, al efecto aplica el criterio aislado 1ª. XV/2021 (10ª) de rubro “Derecho humano a la salud. El Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que se disponga para lograr progresivamente su plena efectividad” en su relación con el artículo 12º, del PIDESC, que se ajusta al otorgamiento de esta medida. Que al otorgarse hace que se garantice un derecho humano en lo individual generando un bienestar personal y colectivo en lo social. Por lo que sería injusto que la actora quedare sin seguridad social, hasta el dictado de la sentencia.
- No basta con prevenir un posible daño, sino que como consecuencia de la inminencia del peligro, la medida cautelar que este en el caso se trata de impedir que se excluya del acceso al derecho de la seguridad social, de la madre trabajadora y su recién nacido, tenga el carácter de urgente; en otras palabras, que, de no otorgarse su medida solicitada, el daño temido, se transforme en un daño efectivo. Por lo que de la petición y de sus pruebas, debe poderse colegir la necesidad de la atención médica del régimen obligatorio de seguridad social, de la madre trabajadora y de su bebé.
- Interés social y orden público. La Instructora debe valorar si al satisfacer necesidades de la sociedad, se consigue el fin útil de impedir un daño a la población; lo que se traduce en conseguir un beneficio para la sociedad en caso de otorgar la medida cautelar solicitada; esto es, que de otorgarse el acceso a la seguridad social para la madre trabajadora y su bebé recién nacido, se garantice el acceso a una atención necesaria y básica para garantizar su derecho a la salud pública y que de concederse, no se prive a una generalidad de la población de un beneficio.
- Apariencia de buen derecho. La instructora debe determinar si conforme al artículo 123º, fracción XXIX de la Constitución, la Ley del Seguro Social, de la que pende el régimen obligatorio al que habría de inscribirse la madre trabajadora y su recién nacido bebé, es de beneficio para todas las personas para las que es destinataria o si en el caso, ella se encuadra en un caso especial de exclusión, conforme a las bases, requisitos, reglas o criterios establecidos para su funcionamiento; o si en su caso, estas normativas internas resultan contrarias a lo establecido en los artículos 22º y 25º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el diverso artículo 9º del Pacto de San José, donde dicho derecho humano desglosa las coberturas siguientes: Protección contra contingencias de la vida que son inevitables para seres humanos, tales como la vejez, enfermedad, accidentes y la muerte. De lo que la Instructora debería colegir con la Constitución mexicana, que el acceso al derecho a la salud pública de la personas trabajadoras o no, se encuentra garantizado y que en el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social, si tiene esa obligación, incluyendo que la persona asegurada reciba durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio; la asistencia obstétrica, tal y como se observa de la simple lectura del artículo 94, fracción I de la Ley del Seguro Social; lo que es acorde con el criterio aislado con número de registro 2001188, de rubro “Seguro social. Si el asegurado o sus beneficiarios acuden a solicitar atención médica dentro de las ocho semanas posteriores a la que quedó privado de su trabajo y aquella se prolonga por un periodo mayor, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en aras de preservar el derecho a la salud”.
Por supuesto que este análisis tiene como fondo el acceso a un derecho humano fundamental como lo es el acceso a la igualdad, que además de ser un derecho humano, es en sí mismo un principio general del derecho, un valor fundamental de nuestra sociedad, y del acceso a la justicia, que en el presente enfoque, además, debe ser estudiado con intensidad reforzada por tratarse de un caso con perspectiva de género, tal y como se refiere la tesis de Jurisprudencia con registro digital 2011430, identificada como 1ª./J./22/2016 (10ª) y de rubro “Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género”; cuya implementación es atendible inclusive sin que la parte interesada formalice la solicitud, lo que se encuentra además positivado en el diverso artículo 685º segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo y por supuesto en diversas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con el Control difuso de Convencionalidad