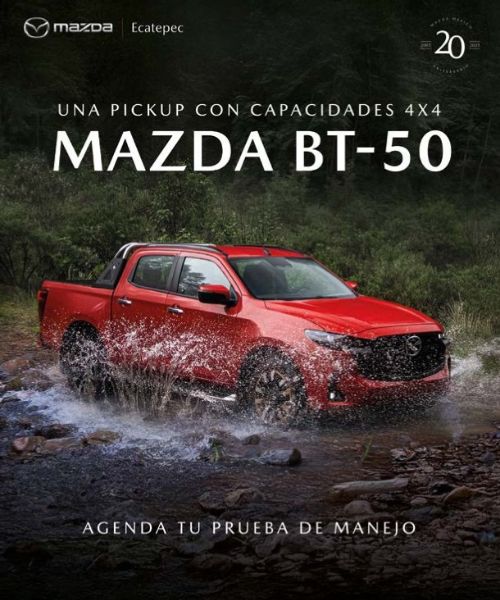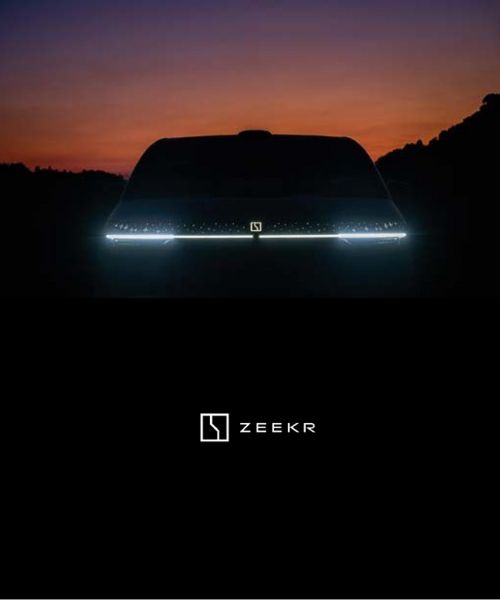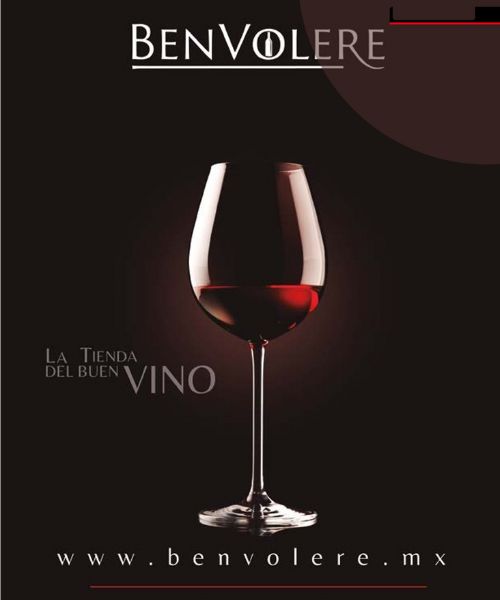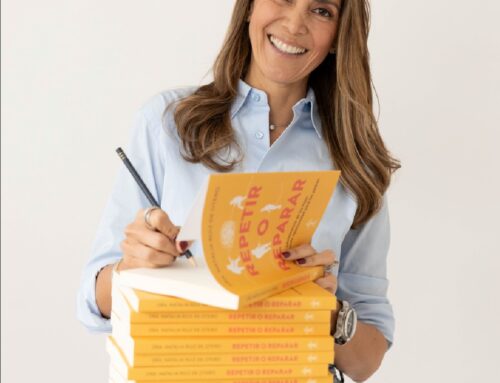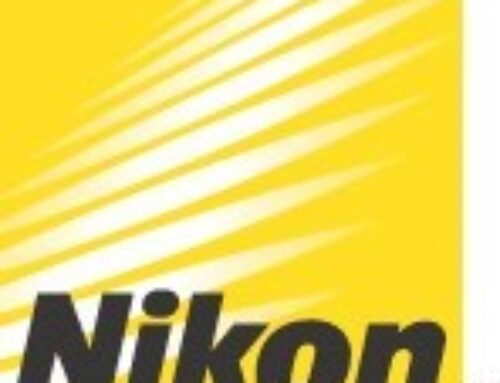Miguel Darío Albarrán Alemán Doctorante en Derecho.
Docente e investigador universitario.
En las sociedades democráticas contemporáneas, la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales para la consolidación de los derechos humanos y la pluralidad política. Este derecho garantiza que las personas puedan expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias, promoviendo el debate público y la construcción de sociedades abiertas. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto debido a que encuentra ciertos límites, especialmente cuando entra en conflicto con otros derechos igualmente fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
En este contexto surge el fenómeno del discurso de odio, una categoría compleja que afronta las fronteras entre la expresión protegida y la comunicación ilícita. La regulación de este tipo de discurso plantea interrogantes esenciales sobre los alcances de la libertad de expresión, la censura, y las obligaciones del Estado para garantizar una convivencia pacífica y respetuosa en un ámbito de diversidad. De ahí que sea importante abordar la definición, características, marco normativo y retos asociados al discurso de odio.
Concepto y características del discurso de odio
El discurso de odio puede definirse como toda forma de expresión —oral, escrita, visual o simbólica— que incita, promueve o justifica el odio, la discriminación, la hostilidad o la violencia contra una persona o grupo de personas en función de atributos como su raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad u otras condiciones protegidas. Así entonces, el término discurso de odio incluye: “Todas las formas de expresión que diseminen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, incluyendo la intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y hostilidad hacia las minorías, migrantes y gente de origen inmigrante”.[1] Y, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, este tipo de discurso no goza de protección bajo la libertad de expresión cuando implica una incitación directa a la discriminación o a la violencia.[2]
¿Entonces, cuál es la naturaleza del discurso de odio? A diferencia de una simple opinión ofensiva o crítica, el discurso de odio atenta contra la dignidad humana y busca reforzar dinámicas de exclusión, marginación y vulnerabilidad. Barrera Torres y Gil Rendón han señalado que este fenómeno no solo afecta a las víctimas individuales, sino que también socava la cohesión social al propiciar estigmatizaciones colectivas y alimentar un clima de intolerancia. En su análisis, estos autores advierten que el discurso de odio no es una anomalía marginal, sino un síntoma de desigualdades estructurales que encuentran legitimación en el lenguaje.[3]
Por su parte, Matsuda destaca que el discurso de odio cumple una función instrumental en la reproducción de jerarquías sociales, al deshumanizar a los grupos minoritarios y naturalizar su exclusión, así, ella misma afirma sobre la necesidad de visibilizar el problema: “es por ello que cuando la ideología es deconstruida y el daño es nombrado, las víctimas subordinadas encuentran su voz y pueden empoderarse.”[4] Sin embargo, existe también una especie de sutileza del lenguaje discriminatorio que enmascara muchas veces su potencial lesivo, reproduciendo estereotipos sin necesidad de apelaciones directas a la violencia.
Regulación y límites en la libertad de expresión
El debate sobre el discurso de odio se enmarca en la tensión existente entre la protección de la libertad de expresión y la defensa de otros derechos fundamentales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, reconoce la libertad de expresión como un derecho esencial para las sociedades democráticas. Sin embargo, establece que este derecho puede restringirse cuando se trate de “propaganda en favor de la guerra” o de “apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar.”[5]
De manera semejante, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º, garantiza la libertad de expresión, pero establece límites al señalar que las manifestaciones de las ideas “no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataquen la moral, los derechos de terceros, provoquen algún delito, o perturben el orden público” Este precepto constitucional constituye la base jurídica que permite restringir manifestaciones que puedan calificarse como discurso de odio cuando atenten contra derechos fundamentales o la convivencia social pacífica.
En el ámbito penal, el Código Penal Federal de México no tipifica expresamente el “discurso de odio” como delito autónomo. Sin embargo, algunas conductas asociadas a este fenómeno pueden encuadrarse en figuras como la discriminación (artículo 149 Ter), que sanciona a quien “por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana” obstaculice o niegue derechos[6].
Educación, prevención y cultura democrática
Más allá de las medidas punitivas o restrictivas, la educación en derechos humanos y la promoción de una cultura de respeto e inclusión son estrategias fundamentales para prevenir y erradicar el discurso de odio. Carbonell y otros investigadores sostienen que
(…) la discriminación tiene que hacerse visible en los ordenamientos legales no sólo para castigar su puesta en práctica, sino también para compensar el daño histórico padecido por los grupos sujetos a ella y para prevenir, tanto por medio de la educación como por temor al castigo judicial o administrativo, la comisión de futuras prácticas discriminatorias.[7]
En caso contrario, en el caso de que no se haga conciencia sobre el problema, la educación irá en contrasentido y representará un problema en sí misma:
Si la educación transmite informaciones y valoraciones en las que el odio al extranjero, la inferioridad de la mujer, la reivindicación de una supuesta masculinidad, el desprecio al pobre y la burla al diferente ocupan un lugar central en la concepción que se infunde del mundo, entonces no será extraño que el individuo así formado sea un agente discriminador real o potencial. P.148
Por lo que se hacen necesarios tanto la sanción jurídica efectiva, como el acompañamiento de procesos educativos idóneos que desmonten los prejuicios y estereotipos que alimentan la discriminación. En este sentido, es necesario impulsar políticas públicas que fortalezcan la alfabetización mediática, la educación intercultural y el diálogo democrático, con el fin de construir sociedades capaces de gestionar la diversidad sin recurrir a la intolerancia o la exclusión.
Fuentes consultadas
Barrera Torres, Carlos Herón; Gil Rendón, Raymundo (2021), El discurso de odio: una restricción constitucional justificada. Escuela Federal de formación judicial. CJF.
Carbonell, Miguel; Rodríguez Zepeda, Jesús; García Clarck, Rubén; Gutiérrez López, Roberto (2007), Discriminación, Igualdad y Diferencia Política. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Código Penal Federal.
Matsuda, Mari J., Charles Lawrence III, Richard Delgado, and Kimberlè Williams Crenshaw (1993), Palabras que hieren, Teoría crítica de la raza, discurso agresivo y la Primera Enmienda. 1a edición. Routledge, New York.
Naciones Unidas (2008). Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 73º período de sesiones (28 de julio a 15 de agosto de 2008). Asamblea General.
OEA Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Recomendación del Comité de Ministros de Europa, 30 de octubre de 1997. Definición referida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2004: párrafos. 43 y 22).
[1] Recomendación del Comité de Ministros de Europa, 30 de octubre de 1997. Definición referida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2004: párrafos. 43 y 22).
[2] Naciones Unidas (2008). Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 73º período de sesiones (28 de julio a 15 de agosto de 2008). Asamblea General.
[3] Barrera Torres, Carlos Herón; Gil Rendón, Raymundo (2021), El discurso de odio: una restricción constitucional justificada. Escuela Federal de formación judicial. Consejo de la Judicatura federal. Anuario de Derechos Humanos.
[4] Matsuda, Mari y otros (1993), Palabras que hieren, Teoría crítica de la raza, discurso agresivo y la Primera Enmienda. 1a edición. Routledge, New York.
[5] OEA Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[6] Código Penal Federal, art 149 Ter.
[7] Carbonell, Migue y otros (2007), Discriminación, Igualdad y Diferencia Política. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , p. 80.